Tacos y palabrotas
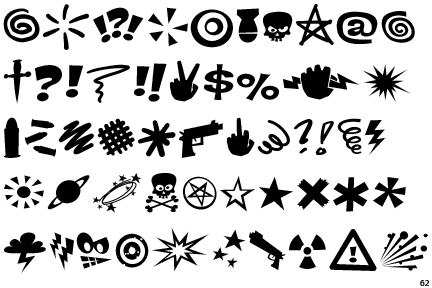
Al filo de los diez años mi padre decidió enseñarme a ser impecable con las palabras. Me regaló un diccionario para buscar sinónimos y antónimos y me dejó clarísimo que si hablaba mal me iba a costar caro. Intentaba el buen hombre -aunque con métodos peregrinos- inculcarme el amor por el lenguaje, el respeto hacia la lengua castellana y la admiración por la literatura. Y no me daba cuartelillo: si decía alguna palabra malsonante (improperios infantiles de baja intensidad) me descontaba una parte de la paga dominical. La letra con sangre entra, vive Dios.
Nunca escuché de su boca un taco ni una palabra soez –alguna vez, al filo de perder los nervios se le escapaba un “¡Por los clavos de Cristo!”- y se empecinaba en remarcar que quien habla como un patán no puede evitar pensar como un patán y termina comportándose como tal. Creo que tenía razón, visto lo visto.
Porque hoy en día nos ufanamos de la lengua suelta que no tiene reparos en expulsar las miasmas de la ira, la rabia, la envidia, la maledicencia y la ausencia de respeto hacia el prójimo por medio de palabras soeces, tacos y palabrotas, maldiciones traperas y juramentos bíblicos, además de lo que la religión ha dado en llamar blasfemias por meterse con la genealogía escatológica de los dioses.
Cuando veo una película salpimentada por vulgares expresiones de más que dudosa campechanía haciendo alarde a capa y espada de mal gusto y peor educación, me estremezco por el rechazo que me produce. Me acuerdo ahora de un “joya” del mal gusto llamada “Carmina o revienta”, pobre Eleuterio Sánchez, quién se lo iba a decir después de todo lo que pasó.
En la televisión no sé qué ocurre –soy acérrima enemiga de su programación- pero mucho me temo que no andan mejor parados y que seguramente no tendrán muchas barreras para obtener el fin deseado: aumentar la audiencia.
La literatura nos salva a quienes la amamos de verdad y preferimos leer a los clásicos (aunque sean de hace tan sólo un par de siglos) y no soportamos ciertas porquerías en letra impresa que no tienen ni gracia ni fundamento.
Pero en la vida cotidiana…!ay, qué estremecimiento con lo que nos asalta cada día en cualquier esquina! Me pasé la vida laboral escuchando hablar a mis compañeros –en general y a alguno en particular- como si tuvieran un saco de detritus del diccionario en la boca; parece ser que así es como hablan los “hombres”. Incluso yo misma, en alguna ocasión, para enfatizar mi discurso o defender mi posición (laboral y femenina) me permití el dislate de “jurar en arameo” levantando la voz o lo que es lo mismo, hablando el idioma en el que me iban a entender y atender.
Me resulta necesario hablar bien, me gusta mi idioma, el español (que no castellano), la lengua que me enseñaron mis padres, con la que aprendí a relacionarme con el mundo, una lengua espléndida, más que rica ubérrima en posibilidades para expresar sentimientos, emociones, sueños, deseos. Abanico inacabado para extender la razón y el raciocinio, soporte de la reflexión, apoyo y muleta de la filosofía, amiga de las buenas artes y varita mágica de los cuentos de amor, esos que inventamos alguna vez para provocar la sonrisa en quienes amamos. Reina indiscutible de la poesía, quién osaría declamar amor o dolor salpicada la rima de chirridos…
Tacos y palabrotas son una válvula de escape para el que no quiere pensar que hay dos formas de decir las cosas, dos maneras de pensarlas, los polos opuestos que se atraen: lo vulgar y lo sencillo, lo agresivo y lo pacífico, lo que provoca y desune y lo que pacifica y acerca.
¿Cuestión de educación? No siempre, en absoluto. “Hablar mal” no es exclusividad de nadie, más bien una forma de quitarse valor a uno mismo, de echar tierra encima de la propia vida, ejemplo triste para quien rodea al malhablado, guijarros para herir cuando los pies estén descalzos.
Yo también digo tacos algunas veces. Casi siempre cuando quiero ponerme a la altura de quien las utiliza habitualmente o si creo necesitar (equivocadamente, lo sé) un apoyo verbal pestilente para dar más fuerza a una idea que me brota con menos fuerza de la que debiera.
Los párrafos anteriores son el resultado de una pequeña reflexión matutina porque ayer escuché a una persona decir cuatro frases en las que había casi dos docenas de palabras malsonantes. Y me llamó la atención que para expresar una queja acerca de la lluvia intempestiva que cayó sobre quienes estábamos sin cobijo se manchara la boca y el espíritu sin necesidad alguna. Me produjo rechazo y ahora me produce reflexión. (Obviamente no voy a reproducir las frases, pero eran sencillas y elementales: escatología pura y dura –en las dos acepciones del término-, mención a los dioses que pululaban por el ideario del hablador y, para rematar, el típico “caca, pedo, culo, pis” de los niños, pero adecuado a un hombre de más de cincuenta años.)
En fin.
LaAlquimista
Por si alguien desea contactar:
