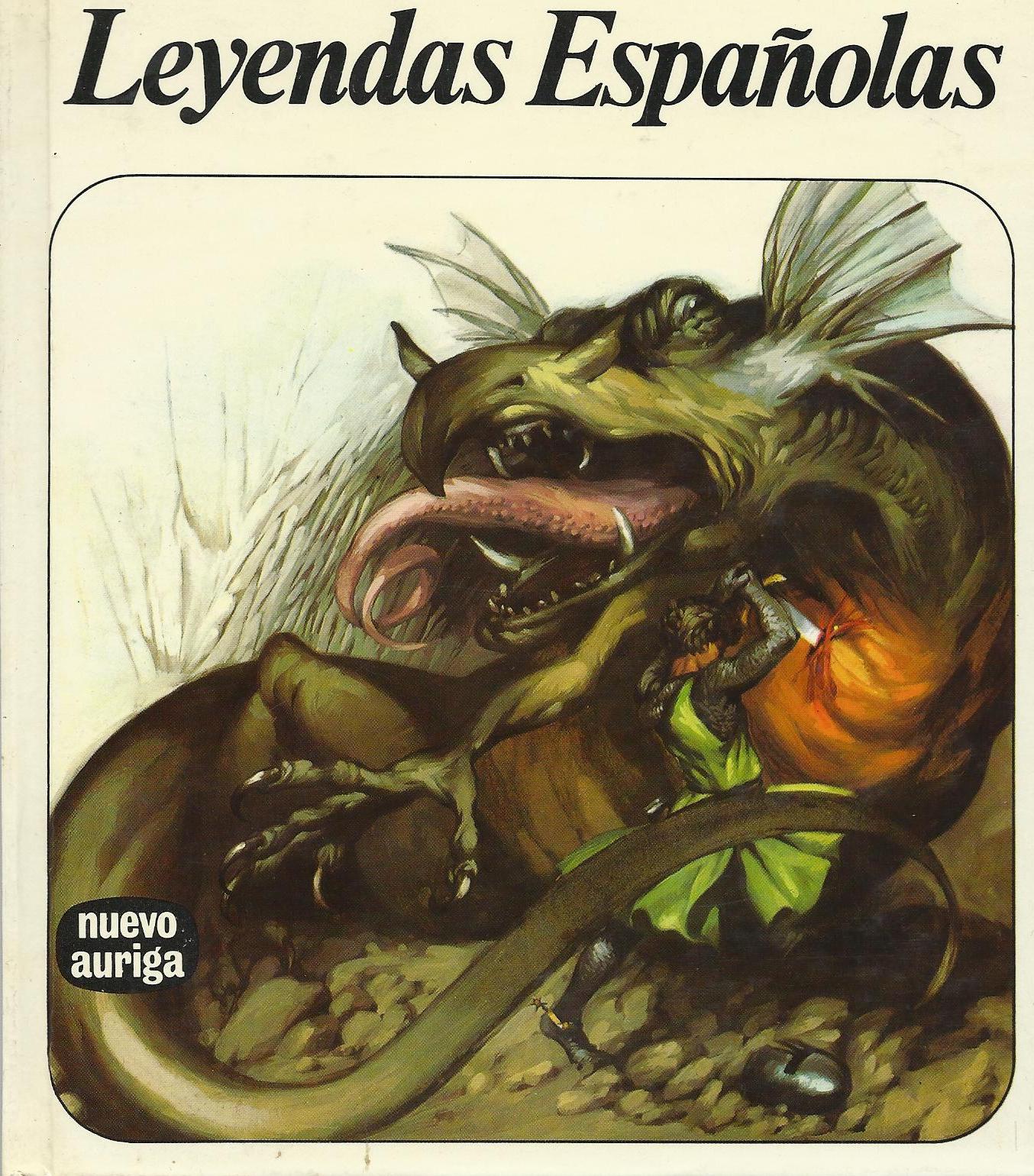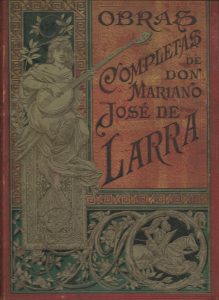¿Por qué muchos catalanes ya no quieren ser españoles?. Algunos apuntes históricos. De Ali Bey a la “Diada de la Independencia” (1803-2012)
Desde el pasado martes no ha dejado de repercutir en distintos medios de comunicación la noticia que alguno de ellos -concretamente “El periódico de Catalunya”- han llamado “la Diada de la Independencia”. Es decir, la multitudinaria manifestación desarrollada en Barcelona ese “día nacional de Cataluña” en la que, según se dice, más de un millón de habitantes de esa comunidad autónoma pidieron la independencia de España con el presidente del gobierno catalán, el honorable Artur Mas, a la cabeza.
La reacción de la clase política española y de los medios que se editan fuera de Cataluña ha sido una bastante habitual: echarse las manos a la cabeza y un consiguiente rasgar de vestiduras -al menos metafóricamente- guarnecido de expresiones de incredulidad que se podrían resumir en la frase “¿pero cómo es posible que muchos catalanes no quieran ser españoles, no les basta con el Estatut?”…
Podríamos pasarnos las tres o cuatro hojas de este artículo discutiendo sobre diferentes aspectos de ese mentado “Estatut”, sobre si el grado de autonomía del que disfruta Cataluña es mayor, o menor, que el que disfrutan algunos “länder” alemanes, o el País Vasco, o Navarra y, cómo no, sobre la secular ingratitud de los catalanes con respecto a “España”, pero nada de eso añadiría nada nuevo a un debate verdaderamente manido, gastado por años de uso, a veces verdaderamente irresponsable. Y mucho menos añadiría nada interesante para los lectores que cada lunes se acercan a esta página titulada, no por casualidad, “El correo de la Historia” y que, con toda la razón del Mundo, esperan encontrar aquí alguna cosa más o menos sensata sobre cuestiones históricas relacionadas con asuntos del presente -como es el caso de esa “Diada de la Independencia”- o no.
Abordaré este asunto, pues, sólo desde la Historia y trataré de hacerlo desde un punto de vista innovador. Incluso revisionista, si se quiere. No voy a hablar, por tanto, de si tiene algún sentido histórico una fecha, el 11 de septiembre, el de la “Diada“, que pretende, oficialmente, celebrar el día en que Cataluña perdió su independencia cuando Felipe V ordenó abolir sus Fueros. Una operación administrativa propia del Antiguo Régimen que, a decir verdad, poco tendría que ver con la abolición de la independencia de una nación catalana que, como todas ellas, no adquiere el sentido que hoy damos a esa palabra -“nación”- hasta muchos años después, a partir de la revolución francesa de 1789.
Por el contrario, en lo que me voy a centrar es en tratar de hacer evidente una de las razones históricas por la cual un millón de personas estaban dispuestas a salir a la calle en Barcelona este último 11 de septiembre, no a celebrar esa “Diada” basada en una -hasta cierto punto- errónea interpretación de la abolición de los fueros catalanes como una cuestión “nacional”, sino a pedir -ya- la independencia de España.
¿Qué razón es esa?. Es una que, quizás, se ha dejado caer en el olvido durante mucho tiempo y que, quizás, tiene tanta o más importancia que otros factores -económicos, de transferencia de competencias…- para explicar lo que ocurrió en Barcelona el día 11 de septiembre de 2012. Se trata concretamente de la nefasta política cultural que las élites dirigentes españolas han llevado a cabo durante, como mínimo, los últimos ciento cincuenta años.
En efecto, si comparamos la tarea de crear una identidad nacional fuerte que se pone en práctica en los principales estados europeos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, el caso español resulta verdaderamente famélico comparado con el alemán, el italiano, el británico y, sobre todo, el francés, que es el modelo más acabado de esa labor de crear cohesión nacional por medio de un hábil manejo de la Cultura en general y de la Historia -sobre todo- en particular.
Así es, si se profundiza algo en esa cuestión, se descubre pronto que las élites españolas han derrochado tiempo y dinero durante ese siglo y medio enfrentándose en distintas banderías y en desprestigiar todo lo que tuviera que ver con las palabras “España” y “español” mientras otros estados europeos invertían ese tiempo y ese dinero en crear una imagen de sí mismos que provocase afecto y no rechazo.
A Cánovas del Castillo se ha atribuido uno de los más sonados ejemplos de esa, por llamarla de algún modo, política cultural. Mientras se discutía en el Parlamento de Madrid la constitución que iba a zanjar la última guerra civil del siglo XIX, en 1876, dicen que dijo que “español es el que no podía ser otra cosa”…
La famosa frase habría sido pronunciada en el mismo momento en el que la Francia de la Tercera República, salida de la derrota militar sufrida cinco años atrás a manos de la Alemania bismarckiana, impulsaba, a marchas forzadas -retomando la labor llevada a cabo durante el Segundo Imperio, su enemigo político-, una industria cultural que dotase a Francia de cohesión interna y prestigio internacional…
Así las cosas, cuando hasta los padres de la patria española -como era el caso de Cánovas, hoy enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres, esa versión hispánica, tan poco conocida, de la abadía de Westminster- se han dedicado, durante siglos, a desprestigiar a su propio país, no deberíamos extrañarnos de que, con el tiempo, el número de personas que no quieren saber nada de una patria tan vilipendiada, tan aborrecida incluso por aquellos que aspiran a gobernarla, haya aumentado de manera exponencial.
En España, en efecto, no ha habido buenos productos culturales que hayan cohesionado, que hayan creado una especie de orgullo de ser español. Mientras en la Francia de finales del siglo XIX se publicaban magníficos libros de Historia ensalzando a Napoleón I y a su fracasado imperio de menos de diez años de duración, la burguesía española se dedicaba a comprar volúmenes de formato muy similar pero llenos de artículos deprimentes sobre España como la Historia de un fracaso perpetuo…
La tónica cambió muy poco a lo largo de los años siguientes. No me voy a detener en el desastre que supusieron, por distintas razones, manuales escolares como el de “El niño republicano” o su némesis franquista, la famosa “Enciclopedia Álvarez”, que enseñó pseudohistoria de España a generaciones enteras de españoles, alguna de las cuales anda por ahí todavía en relativo buen estado de salud… Sólo diré que ambos libros, en lugar de hablar de una Historia común sobre la que fuera posible construir una identidad común, se dedicaban a decir qué parte de la Historia de España les parecía correcta. Por lo general aquella que coincidía con un catecismo político, lo cual dejaba a unos cuantos millones de españoles fuera del asunto. Algo impensable, desde luego, en la Francia de la Tercera República que perdura entre 1871 y 1940, incluso a pesar de todos los fallos y trampas historiográficas habituales en su peculiar manera de contar la, para ellos, grandiosa Historia de Francia que iba desde Vercingétorix hasta esa república pasando por el cardenal Richelieu.
Cuando el período de excepción iniciado en España por la guerra civil de 1936-1939 acabó, aparecieron durante la breve primavera de la Transición -aproximadamente entre 1975 y 1982- algunas obras que, con la mejor de las voluntades, trataban de hacer lo que no se había hecho desde finales del siglo XIX -o se había hecho rematadamente mal-. Es decir, recuperar una Historia española sobre la que era posible construir una identidad común que, además, impusiese cierto respeto frente a otras potencias europeas -caso de Francia o Gran Bretaña, por ejemplo- que basaban buena parte de su discurso nacional en la aniquilación histórica y cultural de viejos enemigos -como podía ser el caso de España- ganando sobre el papel y en las bibliotecas -esos lugares tan importantes- lo que no se había podido ganar en Bailén o en Cartagena de Indias.
Ese fue el caso, por ejemplo, de la editorial barcelonesa Toray, que en 1978 publicó varios libros dedicados a lo que el título de esa colección llamaba “Hombres Famosos”. Uno de eso volúmenes -concretamente editado en el año 1978- estaba dedicado a Domingo Badía, también conocido por el falso nombre de Ali Bey.
Aquel hombre, nacido en Barcelona en 1767, hijo de padre español y madre belga, era un acabado producto de la Europa del Siglo de las Luces y dedicó toda su vida adulta tanto al servicio de la administración pública española como a labores de exploración en el Norte de África y Asia.
Fue también el primer cristiano que entró en el santuario islámico por excelencia, La Meca, disfrazado de magnate árabe. Desde luego muchos años antes de que lo hiciera sir Richard Francis Burton que, en buena medida, se dedicó toda su vida a seguir los pasos dados entre 1803 y 1807 por Badía, aprendiendo lengua árabe, visitando Oriente Medio en labores de espionaje y exploración, buscando las fuentes del Nilo…
De esa colección de “Hombres famosos” de Toray en la que cabían desde Ali Bey-Domingo Badía hasta Cervantes pasando por Jaime I el Conquistador, Napoleón, Abraham Lincoln, Livingstone… nunca más se supo en los años que siguieron al fin de la Transición, hacia 1982.
De Domingo Badía y su vida tampoco se supo mucho más. Ni de muchos otros como él. Nacidos en Barcelona, como era su caso, o en Madrid, o en San Sebastián. La política cultural de recuperación del pasado, de la Historia, con fines didácticos volvió en la España posterior a la Transición a los viejos usos. Es decir: a repetir machaconamente una idea tan inverosímil como la de un fracaso colectivo de varios siglos o, en el mejor de los casos, a la apropiación partidista de determinadas figuras y hechos históricos. Por ejemplo la de Pedro I el Cruel -al que TVE dedicó una serie- o la de Esquilache -llevado al cine por Josefina Molina- como precursores de una futura España “progresista”. Al parecer la de finales de los ochenta y comienzos de los noventa que, en realidad, estaba sumida en la hortera cultura del pelotazo. Esa misma que, paradójicamente, no hizo sino remachar la absurda idea de que invertir en “cultura” -es decir, en obras como esa colección de “Hombres famosos” de la editorial Toray- era un gasto inútil, algo sencillamente despreciable…
Las consecuencias de semejante idea se han hecho patentes en los últimos años en una prima de riesgo disparada, por poner un ejemplo, en el apelativo de país “PIG” que ha convertido a España en el juguete de la mayor parte de especuladores financieros internacionales o, por sólo poner otro ejemplo más, en el millón de catalanes que salieron a la calle un buen día de septiembre de 2012 para decir -con bastante razón- que no quieren saber nada de un país que ha repetido machaconamente la idea de que era un fracaso. Uno en el que, sencillamente, personas como Domingo Badía o sus, en cierto modo, herederos -Iradier o el duque de Mandas del que, si quieren, les hablaré el 25 de septiembre en la biblioteca Koldo Mitxelena de San Sebastián en el marco del ciclo de conferencias de la Asociación- no podían existir, que cosas así sólo pasan en Gran Bretaña, como lo demostraba la Historia -certificada por varias películas y novelas- de sir Richard Francis Burton…
Dicho eso sólo queda felicitar -por supuesto de manera sarcástica- a los responsables de esas políticas y recomendarles que persistan en el error. Incluido el gesto de echarse las manos a la cabeza cuando comprueban que el resultado de las mismas es similar al de arrojar jarrones chinos al suelo con bastante fuerza: que, aunque no se quiera, o se pretenda lo contrario, el resultado es que se rompen, invariablemente, en muchos pedazos. La Historia, en los próximos años, los considerará, sin duda, un cómico objeto de estudio, una prueba viviente de las absurdas contradicciones en las que se basa, a veces, la existencia de ciertas comunidades humanas. En este caso la de una potencia europea que, a pesar de haber practicado una estúpida política cultural durante muchos años, se mantuvo unida, mal que bien, durante más de un siglo y medio en el que se propagó la idea de que no merecía la pena seguir formando parte de aquel desastre imaginado por hombres y mujeres con mucha influencia pero con poco discernimiento y, a veces, menos conocimiento sobre aquello de lo que hablaban.