Historia y ficción sobre piratas, corsarios, honestos hombres de negocios y otros halcones del Mar
Por Carlos Rilova Jericó
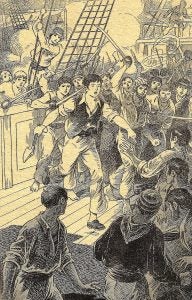 Julian Barnes llenaba algunas de las primeras páginas de su novela “Inglaterra, Inglaterra” con un diálogo entre la protagonista del relato -que, en definitiva, representa a esa Inglaterra que se invoca en el título- y una compañera suya de la Universidad, estudiante española de intercambio. La protagonista de “Inglaterra, Inglaterra”, insiste ante su compañera española en que sir Francis Drake era “un corsario”. Su compañera española, bastante amoscada, le replicaba que no, que Drake era “un pirata”. Años después la heroína de Barnes reflexionaba sobre el episodio y se daba cuenta de que ambas tenían razón, que la interpretación de la Historia dependía del punto de vista desde el que fuera escrutada y así sir Francis era tanto un pirata -para los españoles-, como un heroico y caballeroso corsario al servicio de la gran Isabel I para los ingleses…
Julian Barnes llenaba algunas de las primeras páginas de su novela “Inglaterra, Inglaterra” con un diálogo entre la protagonista del relato -que, en definitiva, representa a esa Inglaterra que se invoca en el título- y una compañera suya de la Universidad, estudiante española de intercambio. La protagonista de “Inglaterra, Inglaterra”, insiste ante su compañera española en que sir Francis Drake era “un corsario”. Su compañera española, bastante amoscada, le replicaba que no, que Drake era “un pirata”. Años después la heroína de Barnes reflexionaba sobre el episodio y se daba cuenta de que ambas tenían razón, que la interpretación de la Historia dependía del punto de vista desde el que fuera escrutada y así sir Francis era tanto un pirata -para los españoles-, como un heroico y caballeroso corsario al servicio de la gran Isabel I para los ingleses…
En principio la actitud del Julian Barnes resulta ser verdaderamente deportiva, pero, por ese exceso de noble relativismo, es muy poco útil para los que pretenden aprender Historia.
En efecto, sir Francis Drake nunca podrá ser un pirata para un español por la sencilla razón de que actuó -de manera casi invariable- bajo una patente de corso extendida por una nación soberana -Inglaterra- que le autorizaba legalmente a hacer la guerra a los enemigos de esa nación por medio de esos abordajes e incursiones que, por lo demás, en nada se distinguían de los que podía llevar a cabo un pirata. Otra cosa distinta ya es cómo encajan las víctimas -o herederos de las víctimas- el resultado de esas operaciones bélicas en principio tan legítimas y gloriosas como las de cualquier otro caballero al servicio de la reina de Inglaterra.
Otro tanto se puede decir sobre los españoles que en la misma época en la que actuaba sir Francis Drake hacían lo mismo que él pero contra barcos ingleses: por más que su actividad se pareciera extraordinariamente a la de simples piratas -más aún a ojos de los ingleses que sufrieron las consecuencias-, desde el punto de vista de la Historia nunca se les podrá llamar, con propiedad, “piratas”.
Sin embargo, apuntado este matiz -tan importante como suelen serlo todos los matices- hay que decir que, en efecto, las fronteras entre el corsario y el pirata siempre resultaron, a lo largo de la Historia, un tanto difusas. Algo que no debería extrañarnos teniendo en cuenta la etimología, el origen remoto de la palabra “pirata”, que deriva, según dicen, del término griego “peirates”, que traducido significa algo tan prestigioso hoy día como “emprendedor”.
En efecto, si damos un repaso a fondo a algunos casos que tuvieron como escenario mares tan poco cinematográficos como el Cantábrico durante los siglos dorados de la Piratería -entre, más o menos, 1500 y 1700-, descubriremos pronto que, en ocasiones, los peores piratas no son precisamente tipos famélicos y patibularios como los que plasmó en su día Howard Pyle -quizás quien más hizo en su día por crear la imagen que hoy todos tenemos de los “piratas” gracias, precisamente, a su “Libro de los piratas”- sino prósperos hombres -y también algunas mujeres- de negocios, con tiendas y despachos públicamente abiertos en las mejores zonas de nobles y leales poblaciones, que, sin embargo, tienen un poco distraídos los escrúpulos, tendiendo a arrinconarlos cuando se trata de ganar alguna cantidad de dinero -la que sea- por medio de extorsiones que tratan de amparar tras la legalidad vigente. La misma que les había autorizado a actuar como capitanes corsarios o armadores de barcos fletados con esas intenciones.
Vamos a echarles un vistazo para comprobar que lo de ser un verdadero pirata no es cuestión de tener o no una patente de corso de determinada potencia -España, Francia, Inglaterra…- sino de lo que uno era capaz de hacer para obtener beneficios de ese monopolio estatal, perfectamente legal por otra parte.
Uno de los casos más llamativos que yo recuerdo, y sobre el que escribí en su día un artículo para la revista “Bidebarrieta” publicado en el año 2002, se dio en San Sebastián en el año 1658, durante la guerra abierta contra la Commonwealth británica dirigida con mano de hierro por Oliver Cromwell, el hombre que prohibió incluso celebrar la Navidad, como recordarán los que leyeron este correo de la Historia el 24 de diciembre de 2012.
En esas fechas cayó en manos de una fragata corsaria armada en San Sebastián un mercante holandés, el Esperanza. Como la republica holandesa estaba en paz con España desde la Paz de Westfalia de 1648, el único modo de obtener ganancia de un navío así era tratar de hacer ver que la carga que llevaba a bordo era, en realidad, inglesa.
Fue por esa razón por la que varios hombres del Esperanza fueron llevados a una casa de San Sebastián donde fueron maltratados, amenazados a punta de espada para que firmasen un documento en el que reconocían que, en efecto, el Esperanza había sido cargado en Londres y, por lo tanto, el barco y su flete pertenecían a los honestos comerciantes donostiarras que, en compañía de otros de la ciudad de Hondarribia y de Ostende y Dunkerke, estiraban así de peligrosamente la patente de corso bajo la que habían formado esa especie de multinacional del abordaje de mercantes con la que habían capturado a aquel mercante holandés del modo más sencillo que se pueda imaginar.
Es decir, haciendo que sus empleados asaltasen al Esperanza en una actitud sobradamente amenazante, tal y como la describía Abraham Hoxe, vecino de Amsterdam y uno de los marineros del Esperanza: con la tripulación apuntando con mosquetes listos para disparar y con las portas de los cañones levantadas para asestar una bocas de Artillería más que considerable también dispuestas a disparar para barrer las cubiertas del mercante holandés caso de que Hoxe y sus compañeros se atrevieran a presentar resistencia…
El abuso de los términos legales de la patente de corso que tenían aquellos honestos hombres de negocios -de San Sebastián, de Hondarribia, de Ostende…- fue tal que incluso el cónsul holandés destacado en la zona cantábrica, Pieter Van Oscot, se quejó enérgicamente, dejándonos así este testimonio de la delgada línea de tinta, a veces verdaderamente invisible, que separaba a un hombre de negocios con tienda o despacho abiertos a la luz pública, de un simple filibustero que primero disparaba y luego preguntaba en tanto se esclarecían los molestos y enojosos detalles legales del asunto. Un terreno ese, el del empantanamiento judicial, en el que personajes así siempre han parecido moverse como pez en el agua, o como pirata sobre ella…
Si seguimos indagando en los casos que han quedado archivados aquí y allá por causas similares, pronto descubriremos que esa actitud no era privativa de una determinada población o de una determinada nación. En la séptima década del siglo XVII podemos encontrar el caso de un capitán holandés -tanto como los hombres del Esperanza-, Adrian Adriansen, que se dedicaba, en torno al año 1673 y en la ría del Nervión, a aplicar laxamente su patente de corsario autorizada y validada por el rey Carlos II de España y de las Indias, atacando a toda clase de barcos siempre y cuando estuviesen desprevenidos, creyendo que navegaban en aguas amigas o, por lo menos, neutrales. Un objetivo para el que, dejando de lado su fragata, la Fuente dorada, se había hecho incluso con un barco de pequeño tamaño con el cual poder emboscarse cerca de la barra de Portugalete. El lugar en el que esos barcos bajaban la guarda, viéndose ya al amparo de los cañones costeros que protegen la entrada a la ría del Nervión.
Unos veinte años después, en 1696 podemos encontrar quejas estremecedoras por parte de Jean de Villeneuve, maestre de la pinaza Nuestra Señora de la Piedad, con base en Bayona, que aseguraba haber sido asaltado por corsarios con base en Hondarribia que lo habían sometido a un duro trato en tanto se aclaraba si era buena o mala presa su barco y su carga…
Lo que contaba era desde luego digno de esas películas “de piratas” protagonizadas por Errol Flynn o Burt Lancaster: se les había encerrado en oscuros calabozos, se les había torturado y algunos habían salido de ellos con horribles secuelas. Como el propio De Villeneuve, aquejado de lo que él llamaba un “vómito continuo”…
Algo que, desde luego, ya se podían haber imaginado él y sus tripulantes por el modo en el que la embarcación hondarribiarra los había abordado, echándole hombres en cubierta que empezaron a registrar y saquear las bodegas de la pinaza bayonesa en busca de esa palabra que todos aprendimos -casi con seguridad- viendo películas como “El capitán Blood” o “El temible burlón”: botín…
A eso, desde el punto de vista de la documentación, puede reducirse todo este asunto de “¿piratas o corsarios?”. No es cuestión de naciones, no es cuestión de tener el barco anclado en una rada del Caribe, en la isla de la Tortuga, en Londres o en San Sebastián, en Hondarribia, en Pasajes o en los muelles de Olabeaga en Bilbao. No depende tampoco de si uno fue víctima de aquellos rudos atropellos o heredero moral de quienes los sufrieron en su día.
Nada tiene que ver tampoco con ser o no un fuera de la ley. Como hemos visto, esos asaltos podían ser perpetrados tanto por desaprensivos como el capitán Adriansen, que roba incluso a sus propios armadores y se hace así digno del pincel de Howard Pyle, como por honestos hombres de negocios con tienda y despacho abiertos de cara al público en honestas, nobles y leales poblaciones a años-luz de un quilombo de piratas como la ya mencionada Isla de Tortuga.
La diferencia entre corsario y pirata podría reducirse, simplemente, a que unos eran los que se mantenían estrictamente dentro de la ley y otros los que se burlaban de ella y de quienes la respetaban -las tripulaciones y armadores de los barcos asaltados y abordados- en mayor o menor medida. Eso, y nada más, es lo único que hacía falta para ser un verdadero pirata. Hace tres siglos o bien hoy día. Lo demás son fantasías bienintencionadas sobre uno de los oficios más viejos del Mundo.

