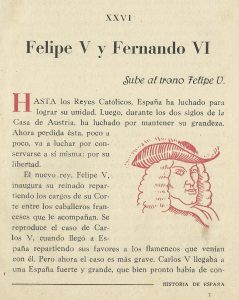Algunos apuntes sobre la Historia de la corrupción en España. Del caso Farinelli al caso Bárcenas (1750-2013)
Por Carlos Rilova Jericó
Cualquier historiador del futuro podrá darse cuenta fácilmente, con sólo hojear periódicos españoles de finales del año 2012 y comienzos del 2013, que ese país, España, tenía un serio problema con lo que se ha dado en llamar “corrupción”.
Una simple palabra que engloba casos de lo más diverso pero que, por resumir, se pueden reducir a que determinadas personas -con mayores o menores influencias políticas- se han dedicado a abusar de las mismas y a labrar inmensas fortunas que, como es lógico, ofenden y escandalizan la sensibilidad de una nación con más de seis millones de personas en paro y una crisis inmobiliaria con rasgos de estafa masiva y sin aparente fin.
El espectro social de los corruptos, presuntos, imputados o ya demostrados, es muy amplio. Va desde jóvenes deportistas con título universitario emparentados con la casa reinante en España en estos momentos, hasta personajes de una cultura y unas relaciones más escasas pero que, aún así, con mucha habilidad, han logrado hacer de la política una fuente -en apariencia inagotable- de los míticos billetes de 500 euros metidos -muy apropiadamente- en bolsas de basura. Finalmente también entrarían en ese lote contables como Luis Bárcenas, ex-tesorero del partido gobernante a fecha de hoy en el Palacio de Moncloa.
Como España es un país muy dado a hacerse el harakiri histórico, a escándalos como esos han seguido comentarios sobre la más que manida “picaresca española” y aparentemente densas reflexiones acerca de que casos como los que mencionaba, han sido -nada menos- que una constante en la Historia de España. Tras afirmaciones apresuradas de ese tono se ha ido también sugiriendo, como suele ser habitual en ciertos medios, que, probablemente, como única solución al problema, deberíamos ir pensando en arrojarnos desde la murallas de esta nueva Numancia en llamas. Todo podría ser si nos tomamos en serio alguno de esos comentarios…
La verdad es que, vistas las cosas desde un prisma estrictamente histórico, muchos de esos sermoneos sobre el asunto de esa corrupción “made in Spain“, con varios siglos de antigüedad, tienen muy poco fundamento. Desde luego quienes las han escrito, o difundido a través de la TDT, por ejemplo, deberían tener presente que están forzando mucho la mano para dar esa solera histórica al asunto, sacándolo, como suele ser bastante habitual en estos casos, totalmente de quicio, magnificándolo para, seguramente, dar a entender que desde el momento en el que ellos se hagan con el control de la situación, comenzará la enésima regeneración histórica de España y podremos respirar tranquilos… Al menos hasta el próximo caso de corrupción que estalle bajo un nuevo reinado, una nueva dinasta reinante -ya se intentó en 1868-, la III República o, esperemos, nada peor que todo eso.
El planteamiento de esa clase de argumentos -ya iba siendo, quizás, hora de que alguien lo dijera- no puede ser más absurdo. Los recientes comentarios del inefable Moncho Alpuente -inolvidable autor de aquel impagable “El País imaginario” de hace años-, o de Isabelo Herreros, en la revista satírica “Mongolia” -aspirante, por lo visto, a aumentar la tirada de esa publicación vía escándalo-, son una buena prueba de adónde se ha llevado la cuestión de la supuesta trascendencia histórica de la actual corrupción.
Al veterano periodista Moncho Alpuente se le puede disculpar su liosa columna en la edición de “Mongolia” de mayo de 2013 sobre que los reyes godos eran mejores reyes que los actuales. Al fin y al cabo todo eso estaba escrito en la parte de la revista que, se supone, no es seria, sino satírica y neurasténica como “La Codorniz”, cuyo relevo parece haber querido tomar ”Mongolia” desde hace un año.
El caso de Isabelo Herreros -en su día él mismo imputado, aunque absuelto, por sospechas de desvío de fondos- es diferente. Está en la parte “seria” de la revista y trata de demostrar que, puesto que Fernando VII, que reina de 1814 a 1833, era un golfo y un bellaco demostrado, ya está todo dicho sobre el problema de la corrupción en España y, de rechazo, sobre cuál tendría que ser la solución…
El artículo de Herreros ha hecho un notable esfuerzo de investigación. Eso no hay quien lo pueda poner en duda. Cita, muy apropiadamente, correspondencia de Fernando VII durante su exilio dorado en Valençay -a expensas de Napoleón I- a la que, como mínimo, habría que calificar como abyecta. De ahí, sin embargo, pasa Herreros a concluir que el affaire Tatischef -la compra de unos barcos supuestamente ruinosos a Rusia- fue un caso de flagrante corrupción en la que metió sus notorias y regias manazas Fernando VII. Tan deseado primero y tan odiado después por muchos de los que lucharon en favor de su causa -que ellos creían era la de toda España- contra las falanges napoleónicas…
Intentar sacar conclusiones como esas de ese hecho bien conocido -más de lo que deja entender Herreros en su texto- es un verdadero uso y abuso de la Historia.
En primer lugar se saca de contexto el cobro de la comisión que el rey obtuvo de la compra de aquellos supuestamente ruinosos barcos. En segundo se da por inútiles barcos que, en realidad, con algunos arreglos, estuvieron en servicio en la Armada española durante bastantes años. En tercero se atribuye a Fernando VII una desidiosa política naval que desmienten estudios clásicos sobre el tema como el de Fernández-Duro, en el que se indica que durante ese reinado se ensayan los primeros acorazados y se producen fragatas a un ritmo vertiginoso. En cuarto se ignoran las represalias judiciales que Fernando VII tomó contra Tatischef una vez que murió su querido amigo Alejandro I -otro notorio monarca liberaoide que se pasó al despotismo más descarnado tras las guerras napoleónicas- y dejó de ser un obstáculo moral para ellas…
Y así, y sin ánimo de reivindicar a un rey tan infame en muchos otros aspectos, se podría seguir poniendo muchos reparos al valor histórico de deducciones forzadas como las de Isabelo Herreros a partir de casos como el de los barcos rusos comprados por Fernando VII. Hechas, al parecer, sin siquiera haber leído trabajos de investigación reciente sobre el tema, como el que nuestro colega historiador Agustín Barroso tiene colgado en la red desde 2009…
Sin embargo, seguir poniendo estos reparos a análisis supuestamente históricos de los casos de corrupción actuales nos impediría hablar de otro asunto que, si nos aferramos a lógicas como las de Isabelo Herreros, debería demostrar que la corrupción en España ni es endémica ni está especialmente ligada a la casa de Borbón.
A pesar de que hay alguna película sobre el tema -y unos cuantos artículos y algún que otro libro y hasta referencias en la popular y asequible “Historia de Aquí” de Forges-, el caso es aún menos conocido que los barcos del affaire Tatischef.
Se trata de la vida, verdaderamente ejemplar, de Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, que jamás abusó de la posición que consiguió en la España del siglo XVIII, a pesar de su ascendiente en la Corte de Madrid desde el reinado de Felipe V (1700 a 1746) y de la cantidad de dinero y prebendas que le otorgaron ese rey de débil salud psiquiátrica y, sobre todo, su heredero Fernando VI (en el trono de 1746 a 1759)…
La vida de Carlo Broschi, aparte de ejemplar, fue realmente dramática, sirviendo de inspiración a folletines románticos como el de Eugène Scribe -que también lo ponía por las nubes en su último capítulo- y es de donde se han sacado las ilustraciones de este artículo. O bien a las películas que se han hecho sobre su vida. Era uno de esos perfectos aventureros que poblaron el siglo XVIII europeo y que William Makepeace Thackeray caricaturizaría negativamente en su “Barry Lyndon”, o que, mucho más reales, dejaron tras de sí unas memorables “Memorias”. Caso, por ejemplo, del veneciano Giacomo Casanova, conocido, por cierto, de Broschi.
Sin embargo, aquel joven napolitano mutilado desde la infancia para servir como voz “blanca” hasta su muerte, cargado de frustración por esa misma razón, que se codearía en Londres nada menos que con el famoso Georg Friedrich Haendel, o con Scarlatti en Madrid, se comportó -aparte de como un magnífico cantante y escenógrafo de un siglo tan teatral como el XVIII- como un hombre decente y honrado que prosperó en la corte de Fernando VI de Borbón. En aquel palacio de Oriente que aún hoy día se puede ver y visitar. En ese mismo Madrid que ahora arde de indignación y oprobio al enterarse de cuentas en Suiza rebosando de millones de euros conseguidos gracias a tentaciones en las que Carlo Broschi jamás se dejó caer.
Un detalle que deberíamos tener en cuenta para aprender una lección fundamental sobre nuestra Historia. Como por ejemplo que la corrupción no ha sido endémica en ese país llamado España y que la democracia es un sistema fantástico en el que, al final, salen a la luz todos estos asuntos y son llevados ante los tribunales para ser juzgados. Lo que jamás suele ocurrir ni en las dictaduras mejor intencionadas. Ni siquiera en las populistas.
Tampoco estaría mal sacar en conclusión de todo esto que una III República, teóricamente pensada para regenerar la vida pública de estas gangrenas con supuestos siglos de antigüedad, empezaría con muy mal pie, viéndose -casi seguramente- obligada a expulsar de su nueva Historia oficial determinados hechos históricos.
Por ejemplo la vida ejemplar de Carlo Broschi que, evidentemente, pone en solfa cualquier interpretación tremendistamente prorrepublicana de la Historia de España…
Algo que, lamentablemente, ya se hizo durante la II República en manuales como “El niño republicano”. Una obra bienintencionada que, desgraciadamente, sólo sirvió para alentar la producción -desde el espectro político opuesto- de una supuesta, y más que dudosa, “verdadera” Historia de España Como, pudo ser el caso de la escrita “con sencillez” por José María Pemán. Todo un señor poeta oficial de una dictadura gris y de perfil intelectual más bien plano.