Una breve Historia de las emergencias sanitarias. De la Peste Negra al ébola (1348, 1630, 1665, 2014…)
Por Carlos Rilova Jericó
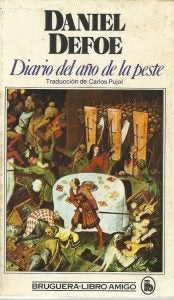 Esta semana se ha hablado cada vez con más frecuencia e intensidad de la que ya se denomina epidemia de ébola.
Esta semana se ha hablado cada vez con más frecuencia e intensidad de la que ya se denomina epidemia de ébola.
Las razones que han contribuido a esto, yo diría, son que esa espantosa enfermedad, que mata, según nos dicen, de un modo casi fulminante a más de la mitad de los infectados, empieza a extenderse más allá de lo habitual en la zona central de la costa Oeste de África, sumando en unas dos semanas más de 900 muertos, llevando a la Organización Internacional de la Salud, la famosa, “OMS”, a declarar algo que han llamado “Emergencia Sanitaria Internacional”. Eso por un lado. Por otro, en el caso de España, la polémica repatriación de un misionero de esa nacionalidad que presentaba síntomas de haber sido infectado por ese virus devastador, también parece haber contribuido a ocupar espacio informativo con esta cuestión.
Viendo todo esto me venían recuerdos. Recuerdos del temario obligatorio en nuestras clases de la Facultad acerca de las epidemias y su impacto en ese devenir de los seres humanos que llamamos “Historia”.
Lo primero que me chocó de las informaciones que vamos recibiendo, es esto de declarar “Emergencia Sanitaria Internacional” un brote de una enfermedad desgraciadamente endémica en esa zona de África -por razones socioeconómicas, aparte de biológicas, cosa que se olvida con frecuencia- que, de momento, no parece haber salido muy lejos de su círculo fatídico habitual, tanto gracias a las medidas de control sanitario que se han tomado en el hemisferio rico -de China a Estados Unidos pasando por la UE- como a que el virus sólo parece encontrar condiciones extremas favorables -climáticas, económicas, higiénicas…- en esa zona.
Lo cierto es que, visto desde la perspectiva histórica, a primera vista eso parece bastante exagerado comparado con lo que ocurrió hace unos 800 años.
Me refiero a la plaga de peste bubónica, la llamada “Peste Negra” que asoló Europa, de parte a parte, en 1348 y siguió haciéndolo, hasta pasado el siglo XVII, con brotes esporádicos, muy localizados, pero, en ocasiones, muy virulentos. Como fue el caso de la epidemia de Londres en el año 1665. El llamado “Año de la Plaga”.
Así es, los testimonios de supervivientes de la peste bubónica de 1348 hablan de familias, barrios, ciudades, regiones enteras asoladas en cuestión de días por muertes continuas, fulminantes, que acababan con los infectados en cuestión de horas, dejando relatos estremecedores, de personas que habían tenido que enterrar a toda su familia en pocos días, a veces en muy pocas horas.
Parece que estamos lejos de esa situación si la comparamos con lo que está ocurriendo en el foco africano que la OMS -esperemos que así sea- se está esforzando por aislar y controlar.
Las muertes allí, pese a las duras condiciones que facilitan el desarrollo del ébola, se suceden con mucha más lentitud, no se extienden con rapidez, saltando de región en región, de país en país.
Pero eso no ha impedido que una difusa atmósfera de pánico haya empezado a extenderse merced a las informaciones confusas, incompletas, subjetivas (¿realmente se abandona a los infectados en los centros habilitados al efecto según se ha dicho?), que nos van suministrando los medios de comunicación.
Es algo habitual en estos casos. La Italia de la década del 1630 ofrece buenos ejemplos -a favor y en contra- de lo frágil que es la condición humana cuando llegan noticias de un mal que puede matar en cuestión de días y se transmite por contacto, por el aire.
Alessandro Manzoni en su “Historia de la columna infame” describía la histeria que se extiende por Milán en el año 1630, cuando cunde el rumor de que la ciudad está siendo infectada de peste a propósito por algunos desalmados, que untaban las paredes -de ahí el nombre de “untori” con el que se les describe- con una pasta amarillenta que, se supone, contenía el germen de la plaga. Entre ellos se acusó incluso a un caballero español de la exclusiva Orden de Santiago: Juan Cayetano de Padilla.
Tal vez porque era hijo del alcaide de la fortaleza de Milán. Un punto clave, como saben los lectores de “La isla del día de antes” de Umberto Eco, en la larga guerra que mantienen las casas de Austria y de Borbón, desde el siglo XV en adelante, por el control del Norte de aquella desunida y desmantelada Italia. Por tanto una víctima propiciatoria muy adecuada para los miembros del partido profrancés de Milán, que con eso, acaso, pretendían demostrar la perversidad de Felipe IV, capaz de recurrir a esta guerra biológica avant la lettre con tal de sojuzgar aquel ducado tan estratégico para sus planes de guerra contra Francia…
Ese estado de pánico en el que la enfermedad se mezcla con esos feos asuntos bélicos y políticos, sin embargo no se reproduce, por ejemplo, tres años después con una epidemia de peste muy real, que afecta al Gran Ducado de Florencia, donde la lucha será entre las autoridades eclesiásticas y las civiles por aplicar los medios que cada cual considera más adecuados para acabar con la epidemia. La Iglesia con multitudinarias procesiones y rogativas y las autoridades civiles tratando de cortar el contagio empezando por prohibir aglomeraciones como esas que, en efecto, sin entrar en su eficacia moral, favorecían el contagio de la enfermedad por contacto, sin genero de dudas. Todo ello muy bien descrito en un libro del historiador Carlo Maria Cipolla, “¿Quién rompió las rejas de Monte Lupo?”, que les recomiendo tanto como el de Manzoni.
Y volviendo al hoy, ¿qué pensar de todo esto?. ¿Vuelve a equivocarse de manera escandalosa la OMS llevándonos a un punto en el que habría que elegir entre esos dos escenarios, el Milán de 1630 o la Florencia de 1633?. ¿Es realmente necesaria la emergencia sanitaria internacional?.
Lo cierto es que, echando mano de las cifras, se debe dar un voto de confianza a la OMS, tan sospechosa en asuntos así desde el fiasco de la famosa “gripe aviar”.
Si tomamos el libro que Daniel Defoe sacó oportunamente en el año 1722, el “Diario del año de la peste”, describiendo la epidemia de peste bubónica en el Londres del año 1665, la OMS parece, esta vez sí, estar actuando razonablemente. En Londres las muertes por peste avanzaron lentamente. Llegando los primeros infectados desde Holanda, al parecer, en diciembre de 1664. Primero fueron sólo dos caídos extramuros de la ciudad. Desde entonces hasta el mes de junio de 1665 se sumaron incrementos a lo largo de varios meses de 300, 400 muertes en focos localizados. Alarmantes, pero que daban fundadas esperanzas de que la epidemia no prendería.
Vana esperanza a partir del mes de junio, en el que en una semana ya se registrarán más de 700 muertes. Cifra que era sólo el preludio de muchas más, hasta sumar más de cien mil antes de que acabase el año, asolando la capital de una de las principales naciones europeas, hasta despoblarla prácticamente…
Vistas así las cosas puede parecer, en efecto, razonable esa “Emergencia Sanitaria Internacional” desde las 800 muertes. Esperemos que sea una medida realmente eficaz -por ejemplo para erradicar el virus- y, sobre todo, que no sea otra oprobiosa espantada para hacer negocio con falsas pandemias como aquella famosa gripe aviar que, al final, causó menos mortandad que la gripe estacional de cada invierno… Así sea, siquiera para que no parezca que en el año 2014, en pleno siglo XXI, estamos más atrasados que en el Milán de 1630. Al menos los que no somos Jean-Marie Le Pen…
