Finis Historiae. El fin de la Historia. En memoria, a Josep Fontana
Por Carlos Rilova Jericó
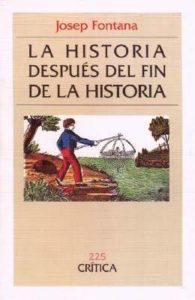 Siempre tuve la duda de si era un lector habitual del correo de la Historia. Ahora creo que esa duda ya no podrá ser resuelta. No al menos a este lado de la Estigia.
Siempre tuve la duda de si era un lector habitual del correo de la Historia. Ahora creo que esa duda ya no podrá ser resuelta. No al menos a este lado de la Estigia.
Me refiero al profesor Josep Fontana. La noticia de su muerte repercutió esta semana pasada en los medios de comunicación. Lo cual no suele ser habitual en el caso de un historiador. Aunque en el suyo no resulta tan extraño, pues, acaso sin pretenderlo, fue eso que llaman “un intelectual mediático”.
Lo consiguió gracias a sus buenas relaciones editoriales, a los temas que escogía para convertirlos en publicación y a su indudable talento -generalmente escaso en el medio laboral en el que se movía- para comunicarlos a un público amplio. Especializado y no especializado.
A lo largo de mis estudios de Licenciatura, lo leí con frecuencia. Sobre todo, por lo que se refería a sus estudios de Historia económica.
Sin embargo, de todos sus numerosos libros y artículos, siempre destacaré uno: “La Historia después del fin de la Historia”.
Fue un libro publicado en unos momentos históricos muy especiales, a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado. Y fue, también, un libro de esos que otro maestro de historiadores, Lucien Febvre, no habría dudado en clasificar como uno de esos “combates por la Historia” que el profesor francés tanto reivindicó como parte de la tarea de los historiadores.
“La Historia después del fin de la Historia” fue, en efecto, un libro nacido con vocación de combate.
De combate científico y también político, pues Josep Fontana -como buen historiador, tal y como recomendaba otro colega de profesión, Edward Hallett Carr- jamás ocultó sus querencias políticas que, en su caso, coincidían con las de otros grandes historiadores como el mencionado E. H. Carr o Eric J. Hobsbawm.
En efecto, el profesor Josep Fontana se definió como un “rojo”, como alguien que se alineó con el Marxismo. Tanto como instrumento de estudio de la Historia, como en calidad de alternativa política al Capitalismo.
Todo eso se traslucía en las apasionantes páginas de “La Historia después del fin de la Historia”. Era un libro que ya desde su mismo título desafiaba a otro intelectual de signo político contrario: Francis Fukuyama.
La fama del mismo fue bastante efímera. Mucho más, desde luego. que la fama trabajada a largo plazo del profesor Fontana.
Fukuyama fue lo que algunos llamaron un consejero áulico del presidente George Bush padre.
Lo que lo lanzó a la fama fue un libro titulado, precisamente, “El fin de la Historia”. En él, Fukuyama daba a entender que la Historia humana, más que acabar, había llegado a su culminación en 1989 y hacía esta afirmación por medio de una secuencia lógica bastante sencilla pero muy conveniente para el peculiar mundo político de Washington D. C. (ese que satiriza con exactitud y sin piedad “Quemar después de leer” de los hermanos Coen) al que él pertenecía y del que, sin duda, fue un acabado producto.
El libro de Fukuyama se concibió como una especie de guía política para explicar -o adoctrinar, según se prefiera ver- a la opinión pública occidental en particular -y mundial en general- acerca de cuál debía ser nuestra visión del Mundo y del desarrollo de la Historia humana tras el colapso del sistema comunista ensayado durante unas ocho décadas -aproximadamente- en la zona oriental de Europa, China y otras partes del Mundo menos voluminosas.
La lección era sencilla. De hecho, se podría haber contado en un libro mucho más pequeño, pero al parecer la declaración suprema de Fukuyama exigía ir arropada en bastante más Literatura. Aunque lo que quería comunicar este analista político al servicio del gabinete de George Bush senior era, sencillamente, que puesto que el sistema comunista había demostrado ser inviable y había colapsado, el que quedaba en pie tras esa Guerra Fría de más de cuatro décadas -el mundo occidental, capitalista, “libre”…- era el que había demostrado ser el camino correcto y único posible para el futuro de la raza humana.
Por tanto, la Historia terminaba en ese punto. A partir del año 1990, de la Caída del Muro (y todo lo que vino después) la Humanidad seguiría naciendo, viviendo y muriendo, pero, según Fukuyama, lo haría, ya para siempre, en el marco de la sociedad occidental tal y como hoy la conocemos. Salvo pequeñas variantes…
Desde luego era un análisis y un esquema tranquilizador para quienes, en apariencia, habían ganado esa batalla económica, política, bélica…
Sin embargo, desde el punto de vista de la Historia, la afirmación de Fukuyama rozaba prácticamente el delirio que -una vez más- tan bien refleja y satiriza “Quemar después de leer”.
Eso, precisamente, es lo que venía a decir Josep Fontana en “La Historia después del fin de la Historia”: que era vano creer, como Fukuyama lo hacía, que la Historia humana permanecería congelada en un estadio determinado, pues ésta había estado evolucionando invariablemente durante miles de años. Dando lugar a diferentes estilos de sociedad, De hecho -así de rotunda era la tesis del profesor Fontana- la Historia humana no acabaría, no llegaría hasta su fin, hasta que el último ser humano muriera y nuestra raza pasase a considerarse totalmente extinta…
Había otras diatribas en “La Historia después del fin de la Historia”, pues Josep Fontana no sólo dedicaba ese libro a desautorizar a Francis Fukuyama y su absolutista tesis.
Así, el doctor en Historia Josep Fontana también aprovechaba las páginas de ese libro para decir qué consideraba digno del interés de la Historia que aspirase a considerarse digna de tal nombre.
A ese respecto por ejemplo opinaba que la llamada Microhistoria era irrelevante, un juego de prestidigitación histórica que poco podía aportar porque la verdadera Historia, la Historia realmente significativa, sólo podía ser, por supuesto, la que (más o menos, con diversos matices y precauciones) dictaba la ortodoxia marxista. Es decir, la de masas anónimas actuando como la única palanca que podía mover la Historia en una dirección progresiva.
Esa, y otras opiniones similares sobre otras modalidades de estudiar, investigar y divulgar la Historia contenidas en “La Historia después del fin de la Historia”, resultaban bastante sumarias y mostraban los límites de la labor de Josep Fontana como historiador.
Sin embargo, no cabe duda de que, dentro de un panorama intelectual más bien gris -como lo fue el Franquismo y lo ha sido la España de la Transición- la labor de Josep Fontana, en conjunto, aun con esas restricciones, resultó capital para comprender mejor nuestra Historia. También, desde luego, para aprender algo -aunque no todo- sobre cómo escribirla. Este sería su legado. Procuremos no olvidarlo. Al menos mientras haya un ser humano vivo sobre la Tierra y, por tanto, la Historia continúe sin llegar a su fin…
