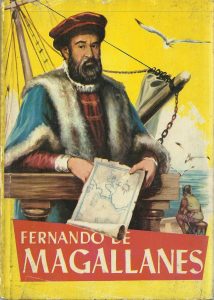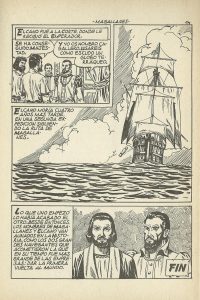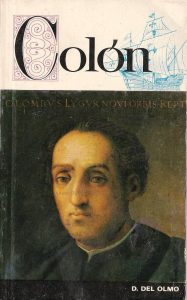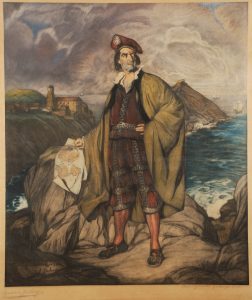¿Día de la Hispanidad?, ¿Día del Descubrimiento?. Notas sobre una Historia mal aprovechada (1492-2012)
Por Carlos Rilova Jericó
Probablemente las razones profundas que nos han permitido disfrutar de un puente tan bien colocado como el que acabó ayer, no son demasiado bien conocidas. Con todo lo que tiene que ver con la Historia, normalmente, suele ocurrir así.
Así es, si, hoy por hoy, hay una fiesta cuyos motivos históricos sean más desconocidos y confusos, quizás esa es la que celebramos el 12 de octubre de cada año. Algunos, muy probablemente, la identificarán con las fiestas patronales de Zaragoza, dedicadas a la Virgen del Pilar. Los telediarios, en general, se han encargado de reforzar esa idea metiendo el asunto en sus escaletas de la semana pasada. Habrá otros que, tal vez, recuerden que todo esto tiene que ver con Colón, con el Descubrimiento de América…
Es posible incluso que, entre los más mayores, eso del “Día de la Hispanidad”, que aún se oye por ahí, en algunas emisoras de radio y televisión, periódicos, etcétera, sin duda despertará resonancias de antiguos recuerdos. Tal vez no demasiado agradables para muchos.
Fuera de las fronteras españolas, hasta que se demuestre lo contrario, habrá que perder toda esperanza -como en el Infierno de Dante- de que se sepa las razones por las que en España se hace fiesta el 12 de octubre. Pensando mal, es posible que algunos periódicos alemanes afines a la CDU de la canciller Merkel aprovechen la circunstancia para remachar la idea de que en ese país -España- hay demasiadas fiestas, reforzando así el argumento con el que se explica toda una profunda crisis económica. Una explicación unívoca, interesada y reduccionista que, bien mirada, no deja de tener mérito. No tanto por su veracidad como por la eficacia con la que les está funcionando a los interesados en difundir esos argumentos…
Ese panorama puede resultarnos un tanto desolador, pero como cualquier hecho histórico -ya sea el Descubrimiento de América o la manera en la que es recordado hoy día- tiene una perfecta lógica.
En este caso, como en el del rampante sentimiento independentista en Cataluña del que me ocupaba -y seguro que no por última vez- en esta misma página el 17 de septiembre, una de las razones principales para que las cosas estén así, tiene que ver con la desastrosa política cultural con la que se ha manejado el recuerdo colectivo, en fin, la Historia, de esa entidad llamada “España” durante bastantes años.
Así es, las celebraciones del día 12 de octubre resultan sencillamente paupérrimas comparadas con la dinámica que utilizan otros países como Francia o Estados Unidos para recordar y celebrar la fecha de su fiesta nacional el 14 y el 4 de julio respectivamente. Fechas que, por otra parte, como habrán notado, son conocidas tanto fuera de las fronteras de Francia como de las de Estados Unidos, en tanto que la del 12 de octubre apenas dice algo a alguien, probablemente ya ni siquiera en Sudamérica, principal parte interesada en ese asunto junto con España.
Algo que no deja de ser verdaderamente chocante teniendo en cuenta que lo que ocurrió el día 12 de octubre de 1492 es el descubrimiento de todo un continente y con él -genocidios y expolios a gran escala a los originarios del mismo aparte- se confirman toda una serie de grandes avances científicos en navegación, cosmografía etc… Algo casi tan relevante como las dos revoluciones, la de 4 de julio de 1776 y la de 14 de julio de 1789, que dan origen a nuestro mundo actual y a las fiestas nacionales de Estados Unidos y de Francia.
Bien, pues ni por esas, como se suele decir. Año tras año, régimen tras régimen -monarquía parlamentaria entre 1876 y 1923, dictadura “light” primorriverista de 1924 a 1931, Segunda República entre 1931 y 1939, dictadura autocrática entre 1939 y 1975 y, nuevamente, monarquía parlamentaria entre 1977 y 2012- no parece haber habido manera de poner en valor un hecho histórico como el que se pretende celebrar cada 12 de octubre y que -es o debería ser evidente- está, o puede estar, a la altura de los que se conmemoran el 4 y el 14 de julio.
Para empezar el nombre que se eligió para identificar esa efeméride del 12 de octubre a comienzos del siglo XX, el de Fiesta de la Hispanidad, no parece haber sido la mejor idea para poner de relieve lo que se llevó a cabo en 1492.
En efecto, lo más apropiado hubiera sido haber hablado de Día del Descubrimiento -y no de la Hispanidad- teniendo en cuenta que esa confirmación de los cálculos náuticos de Cristóbal Colón era, aparte de un gran paso para la Humanidad en materia cosmográfica y en el conocimiento del planeta, la llave que abría la puerta a territorios que en los momentos en los que se opta por aquello de “Día de la Hispanidad” -hacia 1918- no eran ya legalmente parte de esa Hispanidad sino del mundo anglosajón: Nuevo México, California, Oregón, Texas, Luisiana…
Ese mal punto de partida desdibujaba, efectivamente, el verdadero alcance de lo que se hace en el año 1492, lo descontextualizaba históricamente, lo desvirtuaba y, finalmente, tal y como hemos podido ver hace tres días, lo desvanecía hasta convertirlo en un mero día de fiesta de un estado de la Unión Europea -y poco más- en el que apenas se sabe, ni dentro ni fuera de las fronteras del mismo, lo que se está celebrando exactamente.
Un error éste del nombre de la fiesta que no corrigieron ni mejoraron, en absoluto, las políticas culturales supuestamente organizadas desde, como mínimo 1892, para rememorar y poner en valor ese acontecimiento capital en el desarrollo de la Historia humana, como lo fue ese descubrimiento de América, que confirmaba -hay que insistir en esto- las nuevas teorías científicas en las que se iba a basar el posterior desarrollo de la sociedad tecnificada en la que, con todos sus pros y contras, vivimos hoy día.
Así es. Desde los primeros años del siglo XX se ha perdido, una y otra vez, la oportunidad de recordar que la travesía de Cristóbal Colón, financiada por las coronas de Aragón y Castilla formando ya el embrión básico de España como estado moderno -como los de Inglaterra o Francia-, abre la llamada Era de los Descubrimientos, que permiten ahondar en el conocimiento del Planeta, cartografiarlo, describirlo y, en definitiva, ubicar de un modo más exacto esa Nave-Tierra en la que transcurre la Historia de todo el género humano.
Un período histórico este de la Era de los Descubrimientos en el que, aparte de arrasar civilizaciones como la azteca o la inca en nombre de esa nueva civilización europea basada en la ciencia y en la superioridad tecnológica, se levantará un detallado mapa del globo terráqueo gracias, principalmente, al viaje de circunnavegación emprendido en 1519 por el portugués Fernando de Magalhaes -españolizado como Magallanes al recibir esa naturaleza de manos del emperador Carlos V-, los de John Cabot o Jacques Cartier en ese mismo siglo XVI, y los que los continúan sobre todo en el siglo XVIII con nombres como los de Bougainville, Jorge Juan, Ulloa, Alejandro Malaspina y el más famoso de todos ellos, con razón o sin ella, James Cook.
Una relevancia histórica evidente que, sin embargo -en esto también hay que insistir- no se ha hecho nada por destacar, por poner en valor…
Queda muy poco tiempo -siete años- en términos de celebraciones históricas para el quinto centenario del comienzo de ese viaje de circunnavegación iniciado por Magallanes en 20 de agosto de 1519, que fue heredero directo del culminado el 12 de octubre de 1492. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas y se pueden hacer también muchas otras.
La más interesante y conveniente de todas ella -quizás la más saludable sociológicamente hablando- sería poner en práctica una política cultural en la que se pusiese en su verdadero valor histórico ese acontecimiento y el que le da origen con la culminación de la travesía de Colón el 12 de octubre de 1492.
Debería ser una política de divulgación que, desde luego, no se dedicase, por ejemplo, a pasar celuloide rancio como “Alba de América” -una película que, hoy por hoy, no se debería programar sin un debate serio en el que, como mínimo, participasen expertos de la talla del profesor Santiago Juan Navarro-, creyendo que con eso se ha hecho una gran gesta patriótica -como parece haber sido el caso de cierta televisión este 12 de octubre- sino que, por el contrario, hiciera todos los esfuerzos posibles para -como se hace con las fechas del 4 y 14 de julio- tratar de que el significado histórico profundo del 12 de octubre de 1492 y todo lo que vino después -especialmente la circunnavegación-, fuera recordado en todo momento oportuno. En libros, en cómics, en películas, en series de televisión… y no sólo con congresos o conmemoraciones gigantescas -como la de quinto centenario de 1992-, en laS que se concentran todos los esfuerzos en unos pocos años para, antes y después de ellos, no hacer nada. Especialmente después, cuando el empacho de información sobre el acontecimiento en cuestión, acaba por hacerlo casi aborrecible. Como bien sabemos que ocurrió en el caso del quinto centenario del Descubrimiento de América.
Tenemos ejemplos muy a mano. La explotación del segundo viaje de circunnavegación mundial, llevado a cabo por sir Francis Drake es un caso perfecto de recuerdo constante -prácticamente 24 horas al día durante 365 días al año-, estudiado, difundido, rememorado, perpetuado, desde distintos ángulos y por distintos medios y personas, a diferentes niveles -desde los cuentos para niños hasta películas- de esa travesía histórica que -eso debemos tenerlo muy claro- siempre estuvo por detrás de la iniciada por Magallanes en 1519.
De no hacerlo así seguramente tendremos muchas ocasiones de lamentarnos por esa falta de método. Y de ello seríamos especialmente culpables los guipuzcoanos, especialmente los historiadores, ya que entre nosotros vivieron nada menos que cuatro de las personas más destacadas -lo cual no quiere decir, por razones obvias como las que aquí he comentado, más conocidas- de esa Era de los Descubrimientos iniciada y confirmada con la arribada a América del 12 de octubre de 1492: Juan Sebastián Elcano, último oficial superviviente de la expedición de Magallanes y encargado de culminar la travesía, y Andrés de Urdaneta, Domingo de Bonechea y Manuel de Agote, estos tres últimos figuras claves entre los siglos XVI y XVIII para establecer rutas y mapas de un Océano Pacífico prácticamente desconocido después de que la expedición de Magallanes y Elcano lo surcase.
Si no aprovechamos cada 12 de octubre, y todo otro momento más o menos oportuno a lo largo de cada año, para dejar claro todo esto deberemos ir acostumbrándonos a cualquier cosa que pueda ocurrir a partir de ese momento. Por ejemplo que, al final, como les ocurre a cientos de turistas que pasan por los “Docks” de Londres, se crea que realmente quien circunnavegó por primera vez la esfera terrestre fue un corsario inglés llamado Francis Drake. O al menos que la única travesía importante a ese respecto fue la de aquel caballero, cosa absolutamente incierta desde el punto de vista histórico, que es lo que realmente, y como es lógico, se ha querido destacar aquí…