Otra cita con la Historia: 6 de marzo de 2019
Por Carlos Rilova Jericó
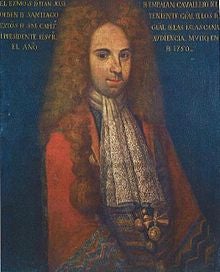 Este lunes hablaré aquí justo de casi –casi– todo lo contrario a aquello de lo que hablaba el lunes pasado.
Este lunes hablaré aquí justo de casi –casi– todo lo contrario a aquello de lo que hablaba el lunes pasado.
Si hace siete días esta página giraba en torno a la mala comprensión del propio pasado que padecen sociedades como la actual española, hoy toca, de manera casi obligada, hablar de los matices a esa negativa visión general.
Aunque sea con extrema dificultad, poco a poco algo vamos consiguiendo quienes, por avatares diversos, nos licenciamos y doctoramos en Historia y hemos persistido durante décadas en la práctica de esa, muchas veces, maltratada profesión.
Dentro de ese “algo” en pro del avance del conocimiento histórico, yo me atrevo a situar -creo que con toda justicia- los eventos que comenzarán este miércoles en el Museo San Telmo de San Sebastián, a las siete de la tarde.
Así las cosas, este próximo miércoles 6 de marzo, a esa hora, quienes tengan la oportunidad de acudir a esa nueva cita con la Historia, podrán ver el comienzo de una serie de conferencias que, en diversas sedes donostiarras, y hasta el mes de octubre de este año, sólo para empezar, recordarán -como si estuviéramos en Francia o en Inglaterra- la Historia de un regimiento militar que, bajo diversos nombres, ha existido durante cerca de cinco siglos.
Ese regimiento en concreto, llamado África, apareció a comienzos del siglo XVIII. Como todos los regimientos que alguna vez ha tenido el Ejército español. Pues hasta esa fecha recibían la denominación de “Tercios”. Hecha celebre tanto merced a la famosa “Leyenda negra”, como a diversas leyendas más o menos rosadas que, tanto unas como otras, como toda leyenda, poco tienen que ver con ese asunto más serio -pero no por eso menos interesante- que llamamos “Historia”.
El regimiento África, que hoy ha recuperado su denominación original de Tercio Viejo de Sicilia -número 67-, estuvo en muchas batallas y en muchas guerras. Como no podía ser menos en una unidad militar al servicio de una potencia global como lo fue esa complicada maquinaria política que, por comodidad, hemos dado en llamar “Imperio español”. Ese mismo que persistió bajo su forma integral hasta 1824 y en versiones más reducidas -y ya con España como simple potencia de segundo orden- hasta prácticamente finales del siglo XX, cuando se liquidan realmente las últimas posesiones coloniales españolas con los procesos de descolonización africanos de esa época.
No voy a extenderme en todas esas acciones que, por otra parte, se encuentran ya publicadas en diversos historiales que pueden recuperarse -cómo no- a través de Internet. Hoy sólo me interesa la acción de guerra que ha dado lugar a esa conmemoración -tricentenaria- que dará comienzo con la conferencia de este miércoles próximo.
La acción en concreto es el asedio que llevó por primera vez a ese casi recién creado regimiento África a San Sebastián, que entonces era una formidable plaza fuerte que defendía la entrada -por mar y por tierra- a la península donde reyes dueños de medio mundo gobernaban esa vasta extensión de tierra y recursos.
Eso ocurrió en 1719. Ya desde el invierno de ese año había sido preciso colocar en aquella frontera Norte sustanciosos refuerzos, pues Gran Bretaña finalmente, tras dos años de vacilación, había decidido declarar guerra abierta a Felipe V. A ese monarca conocido en las monedas que se acuñaban en su nombre, como rey de España y de las Indias.
Continuaba así una guerra a escala global. Como lo serán todas las del siglo XVIII hasta la época de las guerras revolucionarias, cuando se concentrarán, sobre todo, en Europa central.
Para ello, para seguir adelante con aquella guerra vagamente iniciada en 1717, desde enero de 1719, se acantonaron sobre la frontera del Bidasoa miles de soldados franceses apoyados por una flotilla británica enviada por el solícito Lord Stanhope y, sobre todo, por un potente tren de Artillería dotado tanto con morteros para lanzar tiros parabólicos, como con otras bocas de Artillería destinadas a disparar frontalmente.
El objetivo de esas fuerzas era obvio. Un caso típico de manual. Al menos del manual con el que se hacían las guerras en el siglo XVIII: causar el mayor número de problemas a Felipe V a las puertas, por así decir, de su propio Palacio Real, pero no demasiados problemas, evitando, en lo posible, excesivas devastaciones y daños tanto en personas como en bienes muebles e inmuebles…
Así fue como se desarrolló, entre la primavera y el verano de 1719, una guerra en la que el territorio guipuzcoano sirvió como escenario a la panoplia completa de lo que suponía un conflicto bélico en el Siglo de las Luces.
Las plazas fuertes que defendían esa provincia fronteriza fueron puestas bajo sitio, con ayuda de ingenieros que calculaban minuciosa, científicamente, cómo acercarse hasta unas defensas -bastiones, escarpas, contraescarpas, caminos cubiertos, hornabeques…- concebidas para causar el mayor daño posible a tropas que, también de acuerdo al manual de la guerra de sitio en la época, debían ser cuantiosas. Un baile algo macabro de cifras en el que los compases y reglas de unos y otros calculaban cuántas bombas incendiarias, metralla, palanqueta, balas de cañón… sería necesario disparar en una u otra dirección para defender la plaza o para tomarla al asalto.
Bajo esos cálculos murieron personas y se incendiaron y demolieron, total o parcialmente, casas y otros edificios en aquel verano guipuzcoano del año 1719.
También hubo ordenados combates en los que tropas de línea regulares, como el regimiento África, intercambiaron con sus adversarios -disciplinadamente- descarga de mosquetería tras descarga de mosquetería del mismo modo que lo podemos ver hoy en el Cine que Hollywood ha dedicado a esa época.
Igualmente hubo en esa guerra acciones que prefiguraban otras guerras que no serían tan comedidas como aquella. Las crónicas de la época hablan así de “guerra de bandoleros”, porque entonces, en 1719, no se ha acuñado aún el término de “guerrilla”. Hubo, sí, muchas de esas acciones de emboscada, de golpea-y-corre protagonizadas, sobre todo, por las milicias guipuzcoanas convocadas en cumplimiento del Fuero de la Provincia, que exigía esas contrapartidas a cambio de numerosos privilegios para los vecinos de ese territorio foral…
Todo esto fue producto de intrigas de alto nivel, de querellas dinásticas que todavía poco tenían que ver con las guerras entre naciones que implican a sociedades formadas no por estamentos, como en 1719, sino a ciudadanos teóricamente iguales ante la ley y, por tanto, obligados a defender a esas naciones que les garantizan una serie de derechos colectivos.
Esas intrigas cortesanas, en las que lo que estaba en juego no implicaba pasiones viscerales -como la nación- y el trauma colectivo ocasionado a los europeos por el salvajismo de las Guerras de Religión de finales del siglo XVI y mediados del XVII, hicieron de aquella Guerra de la Cuádruple Alianza en el País Vasco, que ahora cumple su tercer centenario, un conflicto atípico, anómalo para nuestro punto de vista en el que la guerra vuelve a ser una cuestión visceral, altamente destructiva.
Recuperar todo eso, y explicarlo, para ofrecerlo a una sociedad que reclama Cultura -entendida como una mejor comprensión de su propio pasado para manejar mejor el propio presente- es el objetivo de estas conferencias que comenzarán el miércoles de esta misma semana en el Museo San Telmo. Quienes tengan ocasión de acudir a la primera de ellas, tendrán la suerte de ver revivir esa Historia de tres siglos que determinó buena parte de nuestro Presente. Incluyendo la presencia en la sala de los descendientes directos de protagonistas de aquellos hechos que esculpieron la faz de la Europa actual, como el duque de Berwick. O el regimiento África…
