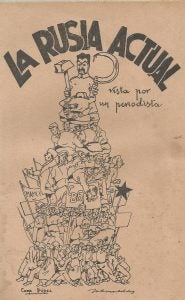¿Por qué España no tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU?. Una explicación buscada en la Historia contrafactual (1939-2014)
Por Carlos Rilova Jericó
Esta semana la Historia, una vez más, ha ido pegada a la actualidad. Resulta que el actual gobierno de España obtuvo este jueves una de sus cada vez más escasas alegrías al conseguir un asiento provisional -y subrayo lo de “provisional”- en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ya se habrán enterado por los telediarios y demás prensa de qué va todo eso: Rusia, Francia, Gran Bretaña, China y Estados Unidos son miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad, teniendo voto y también veto para paralizar las decisiones del mismo que les disgusten.
¿Cómo ganaron ese privilegio de gobernar el Mundo según sus deseos?. La respuesta es sencilla: era parte del botín de guerra de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
¿Podría España, junto con Gran Bretaña y Francia, haber estado ahí en lugar de andar ahora peleándose por un puesto provisional cuya obtención se celebra -qué cosas- como un gran logro?. La respuesta a esa pregunta no es tan sencilla. Entramos en el terreno de la llamada Historia contrafactual. Eso que en Literatura se llama Ucronía.
Es un género poco transitado pero que cuenta con algunas aportaciones de lo más serias. Por ejemplo un libro titulado “Historia virtual” dirigido por el historiador Niall Ferguson.
En él varios especialistas imaginaban qué hubiera pasado sí… no hubiera habido revolución americana en 1776, si Hitler hubiera ganado la guerra, o si España no hubiese sufrido su guerra civil de 1936-1939.
Es precisamente en ese punto Jumbar -o “Jonbar” según los puristas-, aquel en el que el curso de los hechos históricos toma un rumbo u otro, en el que podríamos -incluso deberíamos- buscar la explicación de las causas por las que España, la de ahora, la de 2014, no tiene un asiento permanente -y subrayo lo de “permanente”- en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para eso, aunque les resulte raro, sería preciso hacer un relato a medio camino entre la Literatura -por ejemplo la de volúmenes como “En el día de hoy”, premio Planeta de 1976, “Los rojos ganaron la guerra”, “El desfile de la Victoria”, o la vergonzante recopilación “Franco. Una Historia alternativa”- y las propuestas de la mencionada obra de Niall Ferguson, o los desiguales relatos contenidos en la Wikia de Historias Alternas en español.
Voy a intentarlo, por una vez y sin que sirva de precedente, esperando que lo disfruten -y de paso aprendan algo- con este ejercicio retórico tal vez audaz pero ineludible si se quiere comprender mejor cómo es posible que hoy España no tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y celebre -a falta de algo mejor- como un triunfo el que le dejen sentarse por allí de vez en cuando. Aquí comienza ese relato de una realidad alternativa que, sin embargo, de haber sido cierto, nos hubiera llevado de manera permanente al Consejo de Seguridad de la ONU y no de prestado como ocurre en nuestra realidad histórica no alternativa:
“Extractos de “El Ejército español durante la Segunda Guerra Mundial” de Antonio Bedor. Prensas Universitarias Españolas. Madrid, 1968.
“La victoria de la opción monárquica en las elecciones convocadas inmediatamente después de la victoria republicana en la ofensiva del Ebro puede parecernos hoy sorprendente, pero no es imposible si la analizamos en profundidad.
La Segunda República, pese a la victoria sin paliativos sobre el ejército de los sublevados franquistas, tenía una crisis de legitimidad que sólo podía agravarse en el complicado panorama internacional que se presentaba en esos momentos.
Los acuerdos de Munich suscritos por un Chamberlain claudicante ante Hitler, sumado al posterior pacto de 1939 entre la Unión Soviética y Alemania, condicionaba extraordinariamente la situación a la que se debería enfrentar la España republicana vencedora de la batalla del Ebro. El gobierno de Madrid se planteaba preguntas tales como si la URSS abandonaría su causa -después de haberse cobrado ya un alto precio tanto económico como político- frente a una Alemania insaciable y con claras ansias de supremacía mundial para la que el control del Mediterráneo era esencial.
Lo cierto es que la opción monárquica presentada en las elecciones de 11 de julio de 1939 supo explotar magistralmente ese complejo panorama. Azaña lo describió a la perfección con una de sus frases lapidarias en una conversación sostenida con Indalecio Prieto “Me temo que esos dos atípicos especímenes de la Realeza van a complicarnos la vida”.
Los “atípicos especímenes” a los que se refería Azaña eran el príncipe Fernando de Borbón y su esposa Amalia de Saboya. Ciertamente eran atípicos. Fernando, con una impecable educación británica en Sandhurst, como su abuelo Alfonso XII, se había distanciado un tanto de su hermano don Juan desde el estallido de la guerra civil a causa de la actitud errática del, en puridad, jefe de la Casa Borbón y, sobre todo, tras su boda por amor con una princesa de la casa Saboya. Acérrima rival de los Borbones, por cuestiones de derecho dinástico, desde el siglo XIX.
Amalia de Saboya, enfermera durante la Primera Guerra Mundial en el frente del Isonzo con apenas dieciocho años cumplidos, activa sufragista, frecuentadora de los círculos de la vanguardia artística parisina y, en conjunto, la perfecta mujer “flapper” tan habitual en el período de entreguerras, tampoco era un “típico” espécimen de la realeza. Su boda con Fernando de Borbón la habría enemistado con su familia si antes no lo hubiera hecho su liberal estilo de vida y la claudicación de la casa reinante italiana ante Mussolini, al que la futura reina de España no dudó en calificar como “puerco con camisa negra” (…).
(…) El sector más moderado e inteligente de los monárquicos españoles supo, en efecto, aprovechar perfectamente esta opción presentando la candidatura del doblemente exiliado príncipe -exiliado de su familia y de su país- con un carácter tan plebiscitario como las elecciones municipales de abril de 1931 (…).
(…) Azaña hizo una entrega de poderes modélica el 1 de septiembre de 1939 en el Palacio de Oriente de Madrid. Célebres son sus palabras en el discurso de investidura del nuevo rey acerca de que España “había entrado republicana en la guerra civil y había salido de ella monárquica”, no quedándole a él, y a las demás opciones republicanas, sino devolver el poder a quien la legítima voluntad popular había elegido en aquella hora de emergencia nacional. Justo cuando la Alemania nazi cruzaba la frontera polaca amparada por el pacto germanosoviético Ribbentrop-Mólotov.
Menos conocidas son sus impresiones dictadas a su cuñado y secretario Rivas Cherif indicando que no le extrañaba en absoluto aquel cambio de tercio, aquel regreso inesperado a la monarquía. Opinaba Azaña que Fernando VIII representaba una monarquía moderna, parlamentaria, profundamente comprometida con la defensa de la democracia, como la británica o la holandesa, y la República, en esos momentos, aparecía sucia por todo lo ocurrido durante la Guerra Civil.
Grandes éxitos como la batalla del Ebro no habían podido borrar los horrores de las checas stalinistas en Madrid y en el frente de Aragón o los “paseos” perpetrados por bandas que, como los fascistas, sólo necesitaban para tomarse la Justicia por su mano un coche con las siglas U. H. P. y armas que hubieran estado haciendo un mejor servicio en el frente.
Si a eso se sumaba que los comunistas, siguiendo los dictados de un Stalin ahora claramente asociado como aliado de Hitler en Polonia, habían exigido, de nuevo, la política de Frente Popular de todas las fuerzas españolas más o menos democráticas o, al menos, antifascistas, no era raro que Fernando VIII fuera la mejor opción para muchos españoles supervivientes a los horrores de la Guerra Civil y que sabían tendrían que enfrentarse, casi sin solución de continuidad, a otra guerra contra el Fascismo.
Azaña, como podemos leer en sus “Memorias de la Segunda Guerra Mundial”, que acabarían por valerle el premio Nobel de Literatura en 1955, volvió a expresarlo con contundencia en otra de sus frases para la Historia: “estaba claro para muchos españoles que habíamos formado piña con filofascistas como Gil-Robles, estafadores sin escrúpulos como Alejandro Lerroux y gente que olía a sangre de inocentes y a iglesias quemadas desde una legua de distancia. Trágico error que devolvió España, legítimamente, a una monarquía renovada”. Un juicio excesivamente abrupto de un político consciente de ser protagonista, a tiempo completo, de la Historia, pero en absoluto desencaminado (…)
Capítulo 4. La segunda guerra peninsular (1940-1944).
La épica de la Segunda Guerra Mundial en el frente español ha sido ampliamente narrada en novelas históricas, películas, recientemente en alguna serie de televisión de algún canal privado…, pero ciertamente parece aún un tema sin agotar ni en esos formatos divulgativos, ni mucho menos para la Historia.
Básicamente los cuatro años de 1940 a 1944 repiten el esquema de la guerra peninsular de 1808 a 1813. Una vez más un tirano militar con ambiciones de dominio sobre toda Europa debe doblegar la resistencia española para posteriormente doblegar la resistencia británica. Hitler intentó no volver a cometer los errores de su admirado Napoleón, pero podríamos afirmar que no pudo evitarlos al tomar sus deseos por la realidad, imitando, también en esto, a Napoleón.
Para empezar los ejércitos nazis tenían que entrar combatiendo en España desde Irún y como un ejército de invasión. No como uno que simulaba ser aliado, como el francés en 1808. Por otra parte se enfrentaban a tropas muy fogueadas por tres años de guerra civil y a una sociedad muy cohesionada tras la debacle de ese conflicto y las elecciones de 11 de julio de 1939. El Ejército español de 1939 no era, ciertamente, el Ejército francés de esas mismas fechas repleto de una oficialidad filofascista en su mayoría y, por tanto, dispuesta a entregarse a una potencia extranjera que muchos de esos oficiales desleales preferían antes que, por ejemplo, un nuevo gobierno frentepopulista del por ellos llamado “Judío Blum”.
Esa pericia militar y mentalidad de resistencia a ultranza del nuevo ejército español se demostró con creces durante la retirada de Francia en el otoño de 1940 y la “Operación Dinamo”, que evacuará una parte sustancial de la British Expeditionary Force por los puertos de Vigo y La Coruña -otra vez los ecos de la primera guerra peninsular- para que Gran Bretaña pudiera hacer frente a la “Operación León Marino”. Esas tropas, esenciales para la que luego se conocerá como “La batalla de Inglaterra”, saldrán de allí protegidas por el fuego de cobertura español. Especialmente el de las escuadrillas de la RFA (Real Fuerza Aérea Española) equipadas con los nuevos cazas Spitfire y Hurricane, dotados de una munición antitanque que se demostró devastadora contra las divisiones panzer de Guderian. Especialmente en los ametrallamientos a vuelo rasante vitoreados por la castigada Infantería hispano-francesa-británica (…).
Capítulo 8. La segunda campaña de Francia y el fin de la guerra (1944-1946).
(…) Resulta difícil leer sin emoción los fragmentos de las “Memorias” del capitán Hernández que relatan la liberación de París en el verano de 1944. Especialmente el pasaje que describe a los blindados de la división Leclerc de franceses libres y a los españoles de la División Acorazada “General Álava” actuando conjuntamente contra los panzer desplegados en el extrarradio rural de París para cortar su avance e impedir que se unieran a la población parisina insurreccionada. Un pasaje de magnífica factura en el que casi podemos palpar el calor desprendido por los campos llenos de espigas a punto de ser cosechadas, los motores de los blindados al rojo vivo y los disparos hechos casi a quemarropa por aquellas unidades aplaudidas por los civiles franceses, que los saludarán entusiasmados al ver desplegadas en las antenas de sus blindados la bandera tricolor y la rojigualda con la corona real española y la cruz blanca de los Saboya (…).
(…) La contribución española a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial era innegable. Sin embargo Manuel Azaña tenía grandes reservas. Actuando en aquellos momentos en su calidad de primer ministro del gobierno de concentración nacional que había mantenido a Madrid resistiendo hasta el último proyectil antiaéreo, diezmando a la Luftwaffe, no estaba dispuesto a que los ecos negativos de la primera guerra peninsular se repitieran de nuevo en la Conferencia de paz de Sevilla que iba a dar origen al primer embrión de la ONU. Sus palabras al embajador plenipotenciario Javier Rodríguez Herrán fueron meridianamente claras “Recuerde, no hemos luchado contra los nazis en las zanjas, en las acequias, en los valles, en las vegas y en las montañas para que ahora nos hagan en esa conferencia lo mismo que nos hicieron en el Congreso de Viena en 1815. Recuérdeles que el primer tanque aliado que entró en Berlín era español, se llamaba “Guernica” y llevaba desplegada la bandera roja y amarilla en su antena de comunicación”.
No puede decirse que Rodríguez Herrán no cumpliera al pie de la letra las indicaciones de Azaña. Su frase a Truman y Churchill ha pasado a los anales de la diplomacia contemporánea – “¿Qué hacen aquí los rusos?”- recordando incisivamente que estos no se habían incorporado a la ofensiva contra los nazis hasta sufrir la “Operación Barbarroja” del año 1942. Motivo más que suficiente, en opinión de Rodríguez Herrán, para privarles sino de un asiento en el Consejo de Seguridad sí al menos del derecho de veto. Cosas ambas que ni Churchill, ni Truman, ni De Gaulle estuvieron dispuestos a regatear a España, a diferencia de lo que había ocurrido en 1815 en Viena y el presidente Azaña temía volviera a repetirse tras la victoria, aplastante victoria, de 1945 (…)” .
Hasta aquí la ficción. El mundo alternativo, la rama de la Historia que se desvía del tronco que conocemos para seguir un camino diferente pero que, como señala Niall Ferguson, no es imposible e incluso puede resultar imprescindible para explicar ciertas cosas de nuestro presente no alternativo. Por ejemplo las razones por las que hoy España no tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y debe conformarse con que se le permita sentarse, de década en década, y sólo por dos años, en esos asientos en los que únicamente tiene derecho de voto pero no de veto.
Evidentemente las malas compañías de 1939, esas completamente ausentes en el relato alternativo que les acabo de dibujar, nos siguen pasando factura. Cuanto antes nos demos cuenta y no nos dejemos adormecer por un triunfalismo totalmente injustificado, basado en la ignorancia y el falseamiento de nuestro propio pasado, tanto mejor…