¿Bienvenido Herr Hindenburg, bienvenido Monsieur Clemenceau?. El actual bloqueo político español visto desde la Historia (1916-1976-2016)
Por Carlos Rilova Jericó
Hoy me he decidido -después de dudarlo mucho- a tratar de eso que se ha llamado, de manera bastante suave, “bloqueo político” del Parlamento español. Supongo que ya saben a qué me refiero, aunque con tanto ruido mediático, igual la cosa no está tan clara. Y menos aún qué es lo que se puede añadir a ese torbellino político desde el campo de la Historia. Vamos, pues, a explicarnos un poco mejor sobre todo esto. Para empezar voy a intentar recapitular los contornos de ese “bloqueo político” en el que vive ahora mismo el Parlamento de Madrid.
Ya se preveía antes de las elecciones de diciembre de 2015 que el resultado de las mismas iba a ser la aparición de una Cámara muy fragmentada, en la que ningún partido político, ni los llamados “emergentes” ni los habituales desde 1978, iba a tener suficiente número de escaños para poder formar un gobierno estable.
Las previsiones se han cumplido ampliamente y así, tras cuarenta días, no hay gobierno en España, salvo el que está en funciones desde el año pasado. Durante ese mes largo se han visto toda clase de declaraciones por parte de todos los líderes con alguna posibilidad de gobernar e incluso de los que la ven más remota. En conjunto todo se ha reducido a que el partido hoy en situación de interinidad, el PP, ofrece, principalmente, dejar todo como estaba antes del 20 de diciembre de 2015, admitiendo, en el mejor de los casos, una llamada “Gran coalición” que incluiría en un posible gobierno al segundo más votado -es decir, al PSOE- reeditando así lo que se ha hecho en Alemania entre los conservadores de la CDU y el SPD.
Algunas variantes de esa oferta incluyen, aunque de un modo igualmente difuso -o incluso más-, la participación de Ciudadanos en dicho gobierno. Lo único que ha quedado claro en dicha oferta es que no se quiere ver, ni en pintura, al otro partido llamado “emergente” en la Política española. Es decir, Podemos.
Las razones aducidas son varias. Pero principalmente se concretan en que dicha formación quiere liquidar la democracia e imponer sobre España un régimen parecido al que, según todos los indicios, ha llevado a Venezuela a una situación crítica.
La posibilidad de que prospere esta propuesta de gobierno de los conservadores españoles -con la que se podrá estar más o menos de acuerdo- parece prácticamente nula. Principalmente porque el PSOE, que es pieza fundamental en ella, se niega a participar aduciendo argumentos que una de sus dirigentes, Meritxell Batet, explicó con contundencia desde el primer momento en el que este “bloqueo político” comenzó: el PSOE no puede aliarse con un partido que es identificado, por una mayoría social, como el causante de sus graves problemas económicos…
Así las cosas, el PSOE plantea su propia alternativa pero, una vez más, la fragmentación política a la que han dado lugar las elecciones de 2015, la hace casi inviable al requerir la participación de fuerzas muy dispares y, en no poca medida, contrarias a los intereses de estado que el PSOE, en su conjunto, defiende. Caso de Esquerra Republicana que, directamente, exige la independencia de Cataluña…
Todo esto, en conjunto, tanto una posibilidad -la conservadora propuesta por el PP, como la del PSOE- parece materia suficiente como para que España esté sin gobierno quizás más tiempo del que estuvo Bélgica en fechas recientes, que fueron quinientos días. Casi dos años…
Se habla de nuevas elecciones como solución para despejar ese “bloqueo político”, tal y como está previsto en la Constitución y demás legislación al uso. Sin embargo ya se ha señalado que esa posibilidad no supondría mucha mejora, pues lo más probable -y no hay razón para pensar lo contrario dado el ambiente que hay hoy en España- es que los resultados electorales no cambiasen demasiado, llevándonos, de nuevo, a la misma situación de “bloqueo político”.
Y es aquí donde, quizás, sea de ayuda echar mano de algunos pasajes de la Historia que nos ayuden a entender mejor -quizás incluso a solucionar- ese “bloqueo político” que, en realidad, es aún más grave de lo que parece. Al menos si todo sigue igual a corto y medio plazo.
La situación a la que ha ido derivando España entre el año 1976 y el 2016 es casi de emergencia. Su sistema político, en la actualidad, a escala nacional, es como el mecanismo de un reloj que sigue funcionando pero lo hace cada vez peor porque su propia dinámica introduce en la maquinaria suciedad que va entorpeciendo, poco a poco, casi de manera imperceptible, el funcionamiento de dicho mecanismo.
Es algo similar a lo que ocurre en Alemania en el año 1918, cuando el régimen de los Hohenzollern -una reliquia incapaz de ganar una guerra a escala industrial como lo fue la “Gran Guerra”- colapsa y crea un vacío de poder que tratan de llenar diversas fuerzas políticas tan antagónicas como hoy día lo pueden ser el PP y Podemos.
La solución más estable -y es mucho decir- se logró sólo tras una guerra civil de bolsillo en las calles de Alemania entre lo que queda del Ejército regular alemán, los precursores del Nazismo agrupados en los llamados “Freikorps”, la izquierda socialdemocrata y la extrema izquierda de los llamados espartaquistas, que trataban de proclamar una república soviética al estilo de la rusa en pleno corazón de Europa.
Pasada esa fea, de hecho, horrorosa, página de la Historia de Alemania -se combatió en las calles a golpe de ametralladora, se asesinó a mansalva a espartaquistas vencidos, cuyos cadáveres fueron arrojados al río, como ocurrió en el caso de Rosa Luxemburgo- se llegó a cierta estabilidad y normalidad política. Tanto que incluso el segundo presidente de la República, en 1925, fue un militar claramente leal al sistema colapsado en 1918: el mariscal Von Hindenburg.
Sin embargo, los límites de este arreglo pronto se hicieron evidentes. En cuanto las cosas empezaron a ir mal en el campo de la economía -a partir del “Crack del 29”-, Hindenburg y el resto de la política convencional alojada en el Reichstag de Berlín fueron incapaces de manejar la situación e impedir que la República de Weimar acabase arrojada a las fauces del descontento general del alemán medio. Ese que Adolf Hitler y su pequeño partido Nazi supieron aprovechar hasta sus últimas y bien conocidas consecuencias.
Naturalmente, hoy día, España no está, pese a todo, en la misma situación en la que estaba Alemania en 1932. No puede compararse a la Corona española -que parece la única institución que ha sabido recomponerse para funcionar como se estipuló en 1976- con el anquilosamiento de los Hohenzollern de 1918, ni las calles de España están hoy tan inundadas de una miseria y desesperación generalizadas como las de la Alemania de ese “año cero”. Sin embargo eso no significa que sus problemas tengan fácil arreglo, como lo demuestra el bloqueo generado por las elecciones de diciembre de 2015. Los consensos básicos, los puentes de entendimiento trazados en el año 1976, hace mucho tiempo que se han roto, creando, de nuevo, bloques antagónicos, como los que ahora estamos viendo, impidiendo esto, sólo para empezar, que se constituya un gobierno estable, viable y, lo más importante de todo, eficaz y funcional.
La salida a esa situación, la única que acaso podría arreglar el embrollo, sería algo similar a la “Unión Sagrada” planteada en Francia -y otros países- también hace cien años para hacer frente al enemigo común -en este caso los alemanes y sus aliados- apartando para después de la “Gran Guerra” las diferencias políticas.
En el caso español el enemigo común es principalmente interior, no exterior. Se trata, ante todo, de ese mecanismo político puesto en marcha en el año 1976, que, pese a sus bondades iniciales, ha acabado por generar un ya más que notable descontento, económico y político, durante sus cuarenta años de funcionamiento. El suficiente, al menos, para que cinco millones de votantes elijan como representantes, prácticamente con los ojos cerrados, a las siglas de Podemos, que, según la opinión generalizada en otros partidos, quieren acabar incluso con esa democracia parlamentaria ahora atascada por sus propios fallos de sistema…
De ese panorama debería, pues, surgir, como mejor alternativa a corto y medio plazo, un gobierno dedicado -durante toda la legislatura 2016-2020- a reparar el mal funcionamiento del mecanismo político, partiendo del consenso básico entre las cuatro fuerzas más votadas -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- que deberían tener presente lo que ya es muy evidente: que ninguna representa, por sí sola, a una mayoría de votantes, sino a cuatro fragmentos, casi idénticos en tamaño aunque no en ideología, de esa voluntad popular…
La única pregunta, dado también el panorama que hoy vemos, sería ¿de dónde va a salir el Georges Clemenceau que supiese dirigir ese gobierno de concentración nacional, de reparación del mecanismo?. ¿De la política tradicional o emergente?… ¿Hay alguien hoy en España, aparte de los dos millones de exiliados económicos con alta cualificación (curiosamente los mismos que se fueron de Venezuela antes del Chavismo), que no esté demasiado implicado -en mayor o menor grado- en ese sistema tan gastado?.
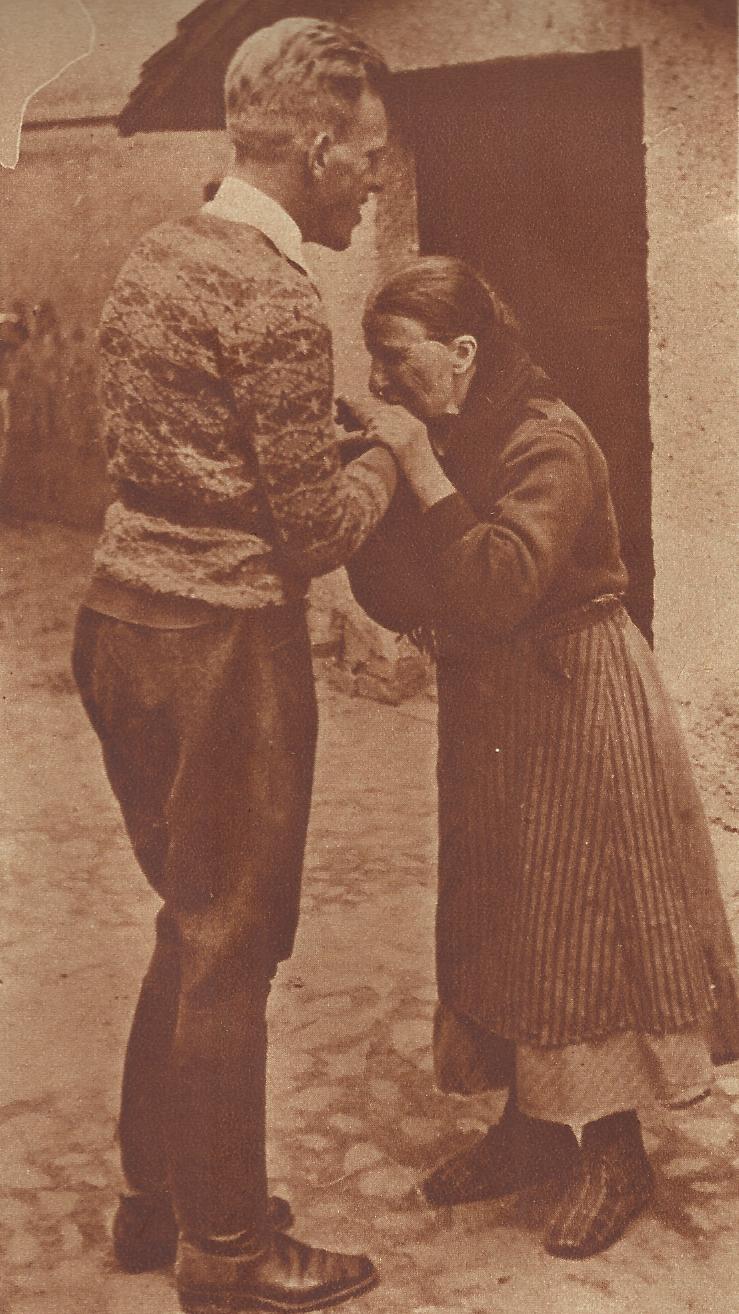 Si esa va a ser la solución -y no parece que sea la peor, dadas las circunstancias- la institución encargada de nombrar ese arbitro moderador para esta “legislatura de reparaciones” debería buscar a nuestro Clemenceau con verdadero cuidado. Lo bastante lejos de ese mecanismo lleno de polvo y arena, de pequeñas corruptelas, endogamias y amiguismos -en todos los ámbitos, no sólo en el tópico cargo político aceptando maletines de dinero y otras prebendas, sino también en el académico, el económico, etc…, etc…, – que, insisto, ha echado de España a dos millones de jóvenes con una excelente formación.
Si esa va a ser la solución -y no parece que sea la peor, dadas las circunstancias- la institución encargada de nombrar ese arbitro moderador para esta “legislatura de reparaciones” debería buscar a nuestro Clemenceau con verdadero cuidado. Lo bastante lejos de ese mecanismo lleno de polvo y arena, de pequeñas corruptelas, endogamias y amiguismos -en todos los ámbitos, no sólo en el tópico cargo político aceptando maletines de dinero y otras prebendas, sino también en el académico, el económico, etc…, etc…, – que, insisto, ha echado de España a dos millones de jóvenes con una excelente formación.
Un detalle que, hoy por hoy, debería ser considerado como la medida -terrible medida- del fondo que ha tocado ese sistema político, democrático pero afectado por un rendimiento decreciente desde 1976 a 2016. Hasta llegar al punto de no ser capaz de generar un gobierno estable por los cauces ordinarios en cualquier democracia…

