Una larga Historia militar y el fin de un ciclo de conferencias históricas (1719-2019)
Por Carlos Rilova Jericó
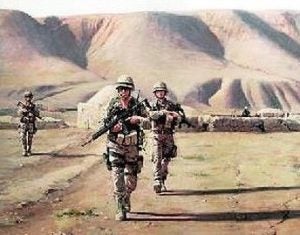 Cómo ha venido siendo habitual en el correo de la Historia desde el mes de marzo de este año, voy a dedicar el de este lunes a presentar una conferencia sobre los acontecimientos que sacudieron al territorio guipuzcoano hace ahora tres siglos.
Cómo ha venido siendo habitual en el correo de la Historia desde el mes de marzo de este año, voy a dedicar el de este lunes a presentar una conferencia sobre los acontecimientos que sacudieron al territorio guipuzcoano hace ahora tres siglos.
La que tendrá lugar este jueves 31 de octubre será impartida, una vez más, en la Biblioteca Koldo Mitxelena de San Sebastián, a las siete de la tarde, y será leída por un especialista del Ministerio de Defensa, el coronel José Luis Calvo Albero.
El contenido de la misma girará, sustancialmente, en torno a las operaciones exteriores de determinadas unidades militares sufragadas por todo nosotros, en definitiva, en tanto que contribuyentes.
La pregunta que plantea esta conferencia, naturalmente, es complicada (aunque no difícil de responder). A saber: ¿cómo es que hay unidades militares españolas, por ejemplo el Tercio Viejo de Sicilia nº 67, conocido en 1719 como regimiento África, tomando parte en misiones militares internacionales en lugares tan lejanos como Irak?
Es esa una pregunta muy razonable, hoy por hoy, en un país donde la Historia se aprende, enseña y, sobre todo, divulga, de manera fragmentaria y bastante precaria.
En efecto, gran parte del público español difícilmente puede encontrar hoy sentido a una misión militar exterior a la Península cuando se le ha repetido, como una especie de mantra, que nada de eso sería posible después de la derrota en Rocroi de los Tercios Viejos españoles.
Sí, así de simple es, hoy por hoy, el imaginario histórico más común en nuestra sociedad. Tras esa supuesta derrota sin paliativos en Rocroi, en el año 1643, se supone que lo único que puede venir después es, generalmente, la nada, hasta la Guerra Civil de 1936-1939. O bien, en el mejor de los casos, una serie de episodios inconexos: un siglo XVIII reducido a un sólo recientemente recuperado Blas de Lezo que, cómo no, incluso triunfante en la Batalla de Cartagena de Indias en 1741, tiene que tener un trágico destino que hace su triunfo casi igual de amargo que la derrota de Rocroi; una Guerra de Independencia reducida a heroicos -y bastante salvajes- guerrilleros que, a base de navajas y testosterona derrotaron -del modo más inverosímil que podamos imaginar- a los ejércitos napoleónicos, y, como mucho, una vaga visión de las guerras carlistas.
Eso, y poco más, es lo que se sabe hoy en España, por lo general, de una Historia militar que, en realidad, es incomparablemente más larga y rica que esa versión vulgar, alimentada muchas veces por pésimos escritores y muy limitados divulgadores con nula o escasa formación histórica.
Así, nada tiene de raro que la conferencia que este jueves pondrá colofón a un ciclo dedicado a los acontecimientos guipuzcoanos de 1719, pueda resultar extraña, pues viene a caer en medio de una sociedad que, como decía, nada esperaba sobre intervenciones militares en el exterior peninsular después de la Batalla de Rocroi.
Por supuesto ese error de percepción no se sostiene en cuanto profundizamos en nuestra Historia militar.
Y es que los archivos están llenos de información que no ha conseguido, en 40 años de supuesta democracia avanzada española, ir más allá de publicaciones especializadas que sólo manejan, también en el mejor de los casos, un reducido grupo de especialistas.
Esa documentación nos dice que tras Rocroi hubo y sigue habiendo una Política Exterior española. Y esto es así porque, sencillamente, en Rocroi nada sustancial se perdió. El hecho cierto es, como nos señala muy documentadamente el artículo de Juan L. Sánchez, “Rocroi, el triunfo de la propaganda”, que los tercios españoles capitularon -cosa muy distinta a una derrota- con los franceses y así les obligaron, por el valor demostrado en línea de batalla, a dejarles marchar por toda Francia libremente, armados, con sus banderas desplegadas y cajas de guerra resonando. Como así se hizo hasta llegar a la fortaleza de la actual Hondarribia, cruzando una Francia al borde de la guerra civil y que no tuvo más remedio que vitorear a aquellos soldados que habían obligado al Gran Condé a capitular en Rocroi ese acuerdo tan ventajoso para ellos…
La Historia, de Francia y España, dio muchas vueltas desde ese día. Condé intentó usurpar el trono francés y por eso tuvo que huir y refugiarse en las posesiones españolas en Flandes. Sólo años después, en 1659, podría volver a su país, cuando llegó, casi arrastrándose, a pedir clemencia en medio de las negociaciones que tenían lugar en esa misma fortaleza de Hondarribia a la que arribaron en 1643 los soldados que, según la propaganda del cardenal Mazarino, él había masacrado en Rocroi. Toda una paradoja que convertía lo ocurrido, lo realmente ocurrido en 1643, en toda una premonición de lo que también realmente fue la vida del Gran Condé, más allá de la reputación que le fabricaron Mazarino y sus periodistas…
Esas vueltas históricas -que hoy nos pueden parecer vertiginosas por desconocimiento- llevaron a los Borbón finalmente al trono español en 1700 desde el que -en contra de otro burdo tópico similar al de la supuesta derrota catastrófica de Rocroi- pronto iniciaron una política independiente, en absoluto a remolque de la Corte de Versalles. Una que, en definitiva, marcaría el paso a la rama francesa de la dinastía a lo largo de todo el siglo XVIII.
Los acontecimientos de 1719 en territorio guipuzcoano, que ha recordado ese ciclo de conferencias que acaba este jueves, a las 19:00 en el Koldo Mitxelena, fueron una buena prueba de ello. Felipe V, descendiente de Luis XIV -ese mismo rey al que intentó usurpar el Gran Condé- apenas consolidado en el inmensamente rico trono español, usó todos sus recursos para imponer una política que era la que realmente convenía a los Borbón -tanto españoles como franceses- y a pesar de que en 1718 provocó la ruptura entre Versalles y Madrid.
Así, la derrota española en 1719 era casi inevitable, pues la guerra siguió una pauta que se ha repetido desde entonces invariablemente hasta desembocar, en 1945, en la creación de las Naciones Unidas y -lo que más nos importa aquí y ahora- la Unión Europea de la que formamos parte sustancial.
Es decir, en 1719 una potencia europea con veleidades expansionistas -en este caso España- se puso, por esa misma razón, en contra de las demás potencias europeas. El resultado fue que éstas formaron una coalición y tuvieron que plantearse varios años de guerra -alrededor de cuatro, entre 1718 y 1721- para acabar con esas veleidades. Más o menos el mismo esquema que siguieron, años después, las guerras napoleónicas o las dos mundiales.
España, en cualquier caso, salió mejor parada del envite de 1719 que la Francia napoleónica de 1815, por ejemplo. En efecto, pocos años después, en la década de los cuarenta del siglo XVIII, la corte española conseguía finalmente convencer a sus primos franceses de que lo de 1719 había sido un error, que lo conveniente era unir sus fuerzas para apoderarse de Italia, tal y como estaba previsto en 1719, y repartírsela amigablemente. Eso fue lo que llevó a regimientos enteros de casacas blancas españoles a tomar, para Francia, ciudades tan renombradas hoy como Niza y Cannes o llegar hasta las puertas de Turín para apoderarse de esa parte de una fragmentada Italia…
Los hechos son absolutamente verídicos. Ocurrieron entre la gran victoria de Cartagena de Indias en 1741 y la firma de la Paz de Aquisgrán en 1748, que sancionó todas esas victorias de la coalición hispano-francesa.
Sabiendo esto, nada de lo que el coronel José Luis Calvo Albero les pueda contar este jueves 31 en la Biblioteca Koldo Mitxelena debería extrañarles. Es tan sólo la consecuencia de esa larga y rica Historia militar que, desde luego, no acaba en lo que algunos quisieron imaginarse que había pasado un día de 1643 en un pequeño pueblo francés llamado Rocroi o con las capitulaciones guipuzcoanas de 1719. Del mismo modo que la derrota de Dunkerque nunca ha sido considerada por los británicos como el fin de la Segunda Guerra Mundial…
