Historia, historiadores e hispanistas. Sobre un reciente libro de Henry Kamen
Por Carlos Rilova Jericó
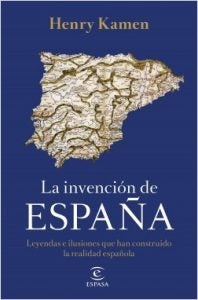 Parece que últimamente las polémicas sobre la Historia de España surgen en cualquier lugar y, la verdad, resulta bastante difícil sustraerse a ellas. Al menos si se tiene algo de conciencia profesional y tiempo para dedicar a una cuestión que, desde luego, no es cosa para tomársela a broma.
Parece que últimamente las polémicas sobre la Historia de España surgen en cualquier lugar y, la verdad, resulta bastante difícil sustraerse a ellas. Al menos si se tiene algo de conciencia profesional y tiempo para dedicar a una cuestión que, desde luego, no es cosa para tomársela a broma.
La última de esas polémicas ha surgido -cómo no- en redes sociales a partir de una entrevista que se hacía al hispanista Henry Kamen en el diario “El País” para promocionar su, de momento, último libro. Uno que ya, de entrada, lleva un título polémico que ha calentado muchas cabezas con bastante tendencia a dejarse calentar con estos temas y a calentar las de los demás con ellos. El título en cuestión es “La invención de España”.
Los comienzos de esa entrevista son bastante aceptables. Lo que dice ahí Kamen es perfectamente asumible por cualquier historiador: España, como otros países europeos fundamentales para la Historia Moderna de Europa, inventó una Historia nacional para que actuase como factor de cohesión. Ahí el profesor Kamen no ha descubierto nada nuevo. Ya en 1987 Suzanne Citron -historiadora francesa de larga trayectoria hasta su muerte en 2018- dejaba claro en un libro cuyo título podemos traducir como “El Mito nacional”, que la Francia del siglo XIX creó una Historia ad hoc para eso. Para crear una cohesión nacional para esa comunidad que había surgido como tal, por primera vez, a partir de la revolución de 1789. Tal y como ocurrió en otros países.
La gran diferencia entre Francia y España es que, como señala Kamen en su entrevista -y constataba el libro de Suzanne Citron- Francia tuvo un éxito mucho mayor en esa tarea.
De hecho, aunque Kamen no lo diga, hay estudios de lo más recomendable en España que demuestran que el fracaso de ese país a la hora de crear ese relato histórico cohesionador, a imitación del francés, fue bastante rotundo. Y hasta hoy. Tom Burns Marañón planteó la cuestión de modo admirable en su “Hispanomanía”, publicada a comienzos del siglo XXI: España es el único país de Europa occidental que ha admitido que le dictasen su Historia desde fuera.
Algo totalmente cierto. Es más, rara es la vez que ha habido un esfuerzo serio para contrarrestar ese relato tejido desde fuera. Primero con verdadera mala intención -a lo largo del siglo XIX- y luego con un rigor por lo general envidiable, demostrado en grandes estudios firmados por hispanistas como Kamen.
El problema ha seguido hasta la actualidad no tanto ya por injerencias extranjeras sino porque España, una vez más, no ha sabido administrar los recursos con los que cuenta. En este caso la gran cantidad de historiadores que se han forjado durante cuatro décadas de democracia y sociedad -al menos teóricamente- abierta, que pueden (podemos, pues debo incluirme en ese número) rebatir perfectamente cualquier error que se diga sobre la Historia de España. Sea por un curioso impertinente del siglo XIX, por un historiador decimonónico o, sí, también por un hispanista si es menester.
De hecho, el término “anglista” -una versión española equivalente al hispanista- ya hace tiempo que se ha acuñado. Por ejemplo se ha aplicado al historiador vasco Julio-César Santoyo que, desde los años setenta del pasado siglo, ha publicado magníficos estudios sobre la interacción -en la encrucijada vasca- entre la Historia de España y la de Gran Bretaña. Con títulos tales como “De crónicas y tiempos británicos” o la apasionante biografía “Sir Pedro de Gamboa”.
Sin embargo de todo esto, queda claro que ese sector de la actual Historiografía española está todavía invisibilizado para los gestores de la Política cultural también española. Ya sean estos públicos o privados, por la razón que sea, hacen caso prácticamente omiso de avances en nuestros estudios históricos como esos y siguen alentando una divulgación de la Historia de España para eso que se llama “gran público”, de una calidad pobrísima y basada en conceptos e ideas muy manidas, hace tiempo descartadas por investigaciones como las citadas.
Por el contrario, parece que, con cierto esnobismo acomplejado, se pone la alfombra roja a rodo lo que diga un hispanista, sin considerar que, como cualquier ser humano, estos también se equivocan. O que sus investigaciones pueden ser matizadas y superadas por otras posteriores en base a documentación aún inédita o a partir de nuevos enfoques.
Eso se nota perfectamente en la entrevista de Kamen sobre “La invención de España”. Así por ejemplo afirma categóricamente que no hubo esfuerzos a partir de los Reyes Católicos, ni durante su reinado ni después, por crear verdaderamente una unidad española. No cabe duda que el autor de una de las mejores biografías sobre Felipe II conoce muy bien nuestra Historia Moderna, pero, claro, el profesor Kamen, como buen historiador, tendrá que reconocer que el conde-duque de Olivares, a mediados del siglo XVII, trató de cohesionar a los diferentes territorios hispanos por medio de la llamada Unión de Armas. A eso se puede alegar que tal cosa no funcionó, pero la Historia es realmente complicada, como no me canso de repetir por estas y otras páginas. Si acudimos a los archivos españoles -al general de Simancas por ejemplo- y nos ponemos ante cantidad de documentos apenas manejados desde la fecha en la que fueron escritos, descubrimos pronto que los gobernantes de España en la época de Olivares no tenían duda alguna sobre que existía un organismo llamado “Junta de defensa de España”.
Entidad que se encargaba de manejar eso, la defensa de España -no de las Españas, ni de los reinos y provincias hispánicas- sino de lo que, ya en 1643, esos hombres del Barroco español describen en esos documentos, sin ambages, como “España”. Algo que no parece ser en absoluto un invento de ningún tipo cuando el historiador se sumerge en esa casi inabarcable correspondencia que genera centenares de órdenes, consejos, escritos, etc… -en sólo un año del reinado de Felipe IV- para gobernar los asuntos de Guerra que van desde la frontera vasca y navarra a la catalana -provincias rebeldes según esa documentación- hasta las de Extremadura, Galicia, Andalucía…
Obviamente ya para entonces existe el nombre “España”, registrado por escrito en documentos de la época, y (esto es más importante) el concepto aplicado en una forma similar a la que se entendería hoy. Si bien aún falta lo que el propio Kamen -esta vez con acierto- ve emerger en el año 1810, con la cohesión nacional que se amalgama en torno a la resistencia contra la invasión napoleónica.
El problema con libros como el de Kamen, o con los que lo critican pretendiendo algo tan inverosímil como que el reino visigodo era equivalente a la España actual, o que en Covadonga hubo más de cien mil personas combatiendo, es que tanto el libro como ese enfebrecido estado de opinión, hacen caso omiso de la ardua investigación realizada por decenas de historiadores españoles que llevamos más de cuatro décadas aportando datos y estudios nuevos que hacen superfluos tales debates y que el público español debería conocer mejor. No dejándose atrapar por opiniones abruptas, basadas, a veces, en la imprudente cita de un único documento sin apenas análisis crítico.
Sorprende así que Kamen -con la larga experiencia como historiador que tiene- dé por buenas las palabras de Blanco White -cargado de amargura y exilio- en las que se dejó decir algo de lo que quizás luego se arrepintió: que la Constitución de 1812 era una fantasía escrita en un papel… He leído decenas de documentos de archivo en los que tal cosa queda categóricamente desmentida. La Constitución de 1812 no era ninguna fantasía para los hombres que, integrados en los diferentes ejércitos españoles, cruzaron toda la Península para proclamarla cada vez que una población era liberada de la invasión napoleónica en los años 1812, 1813…
Si acaso la opinión de Blanco White podría matizar esto, pero, desde el punto de vista del método histórico, es inadmisible aceptar una afirmación tan reduccionista sobre la que, después de todo, fue la piedra angular del constitucionalismo español hasta hoy.
Aceptar afirmaciones extremas como la de Blanco White que Kamen esgrime en esa entrevista, no es sólo ignorar trabajos como los que yo he ido publicando sobre las tropas españolas que realmente combaten en 1812, 1813, 1814… sobre suelo español y francés, sino los que una figura tan respetada en la Historiografía española como Alberto Gil Novales, estuvo publicando sobre las Sociedades Patrióticas españolas y los liberales exaltados que las componían y discutían en ellas ahora hace exactamente 200 años.
Esos son pues los límites de lo que puede darse por bueno en libros como “La invención de España”. Sin duda el profesor Kamen abre con él un interesante debate, pero su alcance para explicar la Historia de España, como vemos, debe considerarse limitado y ser tan sólo un punto de partida para hacerse preguntas, para descubrir los trabajos de muchos historiadores españoles que ahí están, desde hace años, contando muchas cosas que deberían interesar a los españoles actuales.
Tan preocupados por hispanistas, leyendas negras y cosas similares, pero mantenidos en la ignorancia de que hay especialistas en esas materias que hace tiempo hemos afrontado esos problemas y los estamos resolviendo. Y eso sin necesidad de recurrir a métodos propios de charlatanes cuyo éxito es producto no de su cualificación profesional en estas cuestiones (en general inexistente), sino de maquinarias promocionales que no parecen tener otro interés salvo el de hacer retroceder el desarrollo político español a tiempos no precisamente brillantes para ese país…
