Risas pascuales y la Historia de un micronacionalismo: el Reino de Belmonte
Por Carlos Rilova Jericó
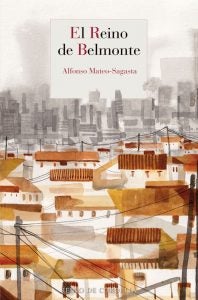 Hace dos años, el 17 de abril de 2023, dedicaba un correo de la Historia a la curiosa costumbre medieval de la risa, o risas, de Pascua. En breve, para quienes no leyeron aquel escrito, diré que se trataba de una especie de alivio de las penitencias de Cuaresma autorizado por la jerarquía de la Iglesia mediante el cual los sacerdotes, en la Pascua de Resurrección, hacían reír a sus feligreses con toda clase de chistes, bromas y escenificaciones incluso obscenas. En pocas palabras: era un pequeño carnaval revivido tras el paréntesis de la Cuaresma que llegaba después del Miércoles de Ceniza. Así se permitía en esos momentos, dentro del templo y dentro de la Iglesia como institución, burlarse hasta de lo más sagrado.
Hace dos años, el 17 de abril de 2023, dedicaba un correo de la Historia a la curiosa costumbre medieval de la risa, o risas, de Pascua. En breve, para quienes no leyeron aquel escrito, diré que se trataba de una especie de alivio de las penitencias de Cuaresma autorizado por la jerarquía de la Iglesia mediante el cual los sacerdotes, en la Pascua de Resurrección, hacían reír a sus feligreses con toda clase de chistes, bromas y escenificaciones incluso obscenas. En pocas palabras: era un pequeño carnaval revivido tras el paréntesis de la Cuaresma que llegaba después del Miércoles de Ceniza. Así se permitía en esos momentos, dentro del templo y dentro de la Iglesia como institución, burlarse hasta de lo más sagrado.
Algo parecido, creo, es lo que podría ser leer en esta semana de Pascua -y aprovechando la coyuntura del Día del Libro- la nueva novela del historiador y escritor Alfonso Mateo-Sagasta, cuya obra anterior ya ha pasado varias veces por estas páginas del correo de la Historia.
El libro se titula, de manera algo misteriosa, “El Reino de Belmonte” y el tema, el eje de esta novela, es toda una sátira, una risa pascual, de aquello que, desde la revolución francesa, se considera sagrado para muchos millones como ya lo señaló en su día la historiadora Mona Ozouf. Es decir: el nacionalismo de mayor o menor entidad. Asunto, por cierto, del que tambien trató Alfonso Mateo-Sagasta en el ensayo “Nación”.
En el caso de “El Reino de Belmonte” ese nacionalismo no puede ser más microscópico. Y efímero. En efecto, pues esa pequeña historia, dentro de la gran Historia de España, y por ende de Europa, fue la de la creación de una micronación independiente a partir de un barrio de Madrid conocido como Cerro Belmonte.
Puede que a quienes esto leen, y hayan leído Prensa sobre el tema o visto una obra de teatro titulada “El reino de Cerro Belmonte” o conozcan la novela “Votos en contra”, todo esto ya les sea conocido. Es una historia real muy parecida, sin embargo, a la ficción de una película británica titulada “Pasaporte para Pimlico”. En esa película, irreverente en el mejor estilo del humor llamado “inglés”, un resto de un bombardeo alemán descubría en un castizo barrio londinense -Pimlico- un tesoro y unos viejos documentos que aseguraban que aquel era territorio del duque de Borgoña…
En una Inglaterra sometida todavía al racionamiento estricto de los años de guerra, aquella curiosa circunstancia político-diplomática, llevaba, entre varios embrollos más, a declarar la independencia del barrio ante el Reino Unido. Convirtiéndose así Pimlico en el lugar idóneo para que el mercado negro hiciera de las suyas en un territorio londinense, pero no sujeto a la Ley británica que mandaba comprar y vender únicamente por medio de las cartillas de racionamiento.
La historia de “El Reino de Belmonte” es parecida pero distinta. Y además, como decía, basada en hechos reales. Ocurrió en una España que se creía próspera y debía de serlo. Era la de 1990. La que se presentaba ante el mundo con sus mejores galas de país moderno. Con el Tren de Alta Velocidad que iba a unir a Madrid con Sevilla, donde en dos años se celebraría la famosa “Expo” para conmemorar los 500 años del viaje de Cristóbal Colón que descubría a los europeos el continente que acabarían llamando “América”. Pero ese, como bien recuerda nuestro historiador y novelista autor de “El Reino de Belmonte”, era también el tiempo de la España del “pelotazo”, la del enriquecimiento vertiginoso que recuperaba el tiempo perdido de la Guerra Civil y la autarquía y llevaba el Desarrollismo franquista de los años 60 y 70 hasta sus últimas consecuencias. Especialmente en el sector de la construcción inmobiliaria.
Esa es, pues, la España en la que se desarrolla la acción de “El Reino de Belmonte”. Aquella en la que, como en la España de la Restauración alfonsina del 1880, se volvían a “matar cerditos”. Es decir: a hacer jugosas inversiones que debían reportar inmensos beneficios.
Algunas no salieron muy bien. Por ejemplo la del Fórum Filatélico que es recordada, más o menos de pasada, en “El Reino de Belmonte”. En cuestión inmobiliaria los sacrificadores de “cerditos” en aquella España del pelotazo, salieron en general bien. Tanto que, como nos recuerda la novela, el metro cuadrado se pagaba en Madrid, en 1990, a 200.000 pesetas. Es decir: a 1202 euros. Y de ahí para arriba, como bien se sigue sabiendo hoy día, 35 años después.
Donde la operación inmobiliaria no salió tan bien fue en el barrio conocido como Cerro Belmonte. Y eso es lo que nos cuenta, con mucho humor, la novela de Alfonso Mateo-Sagasta. La Historia verdadera de ese barrio madrileño era una de la que no se quería saber en la España de la Expo. Era la de los emigrantes de los años 50 y 60 que construyeron sus casas a la malicia, en una noche, resolviendo así de un solo tiro el problema del Chabolismo y de alojar a la creciente mano de obra que emigraba a aquel Madrid que resurgía de las cenizas de la Guerra Civil y la Posguerra.
Ese era un problema arduo para la nueva clase política de la Era del Pelotazo, pues quería, en 1990, acabar con el barrio de aquella gente. Vista como reminiscencia de un pasado vergonzante, pese a estar ya bien integrada en Madrid -como una clase obrera y media- pero que, aparte de eso, para su desgracia, ocupaba unos jugosos terrenos en los que desarrollar un nuevo negocio inmobiliario no menos jugoso.
Frente al subsiguiente acoso institucional y empresarial actuando como una tenaza sobre el barrio de Cerro Belmonte, sus vecinos lucharon con uñas y dientes. Y con mucha imaginación. Así, tal y como nos lo cuenta “El Reino de Belmonte”, pedirán ayuda nada menos que a la Cuba de Fidel Castro, que los recibirá con los brazos abiertos. Viendo que, al menos un puñado de ciudadanos de la Europa próspera y capitalista, huían no del bloque comunista que se desmoronaba, sino justo en dirección contraria,
El modo en el que ese episodio está narrado, y que ocupa las páginas centrales de “El Reino de Belmonte”, arranca también una risa tras otra por el modo en el que Alfonso Mateo-Sagasta maneja la cuestión, donde la Cuba castrista aparece a medio camino entre la mejor novela picaresca y el ominoso “1984” de Orwell que es recordado -entre el temor y la nostalgia de una juventud que se desvanece- por alguno de los protagonistas madrileños de la peripecia.
Así los belmonteños, agotando un cartucho tras otro de su escasa munición (el de Cuba y la cuestión de los asilados políticos, reales y fingidos, no dará para mucho), llegarán a la conclusión de que deben hacerse independientes de Madrid y de España y crear, de la nada o casi, una nueva nación donde sea imposible expropiar sus casas y el valioso terreno que ocupan.
Otro episodio verídico que Alfonso Mateo-Sagasta novela a la manera de “La verdad sobre el caso Savolta” de Eduardo Mendoza (muy aludido en “El Reino de Belmonte”), intercalando en la ficción fragmentos de Prensa absolutamente históricos que recogen los acontecimientos según se van desarrollando y donde la novela de Mateo-Sagasta satiriza y ríe con fuerza en torno a los mitos fundacionales de la nación, de todas las naciones. Ese terreno donde las leyendas inventadas para sostener los cimientos del estado francés, español, británico, alemán… que surgen en el siglo XIX, se mezclan con la acumulación de hechos históricos verídicos.
Un mecanismo que los belmonteños -los reales y los más o menos ficticios de “El Reino de Belmonte”- usarán con todo descaro para, finalmente, poner de rodillas a la tenaza formada entre el Ayuntamiento y los empresarios de la construcción que luchan por modernizar tanto la trama urbana de Madrid como sobre todo sus propias cuentas corrientes. Algo que, a menos que se pertenezca a esa privilegiada minoría, despierta en el lector de “El Reino de Belmonte” esa clase de risa que se despierta cuando se leen las novelas de Tom Sharpe o alguna que otra de Eduardo Mendoza.
Eso es, en definitiva, todo lo que ofrece “El Reino de Belmonte”. Y no es poco. Es una risa pascual que ya no se ofrece en las iglesias pero que, por suerte, podemos encontrar en esas irreverentes páginas que cumplen a la perfección la función de la Literatura desde que se empezó a cultivar en la Grecia clásica: la de liberarnos de nuestros propios defectos por medio de una sátira.
Aprovechen pues la ocasión, sumérjanse en la trama de “El Reino de Belmonte”, porque aunque a veces es duro enfrentarse a la propia Historia del pasado reciente -tanto como a aquella chaqueta de los años 90 ya pasada de moda que yace al fondo del armario- la sátira de la realidad que hay en sus páginas puede ser educativa. Tanto como la de “La colmena” de Cela, la del reino de Liliput, el “Micromegas” de Voltaire. O la imaginada en la España de 1990 donde Eduardo Mendoza, como recoge también esta novela de Alfonso Mateo-Sagasta, hizo aterrizar un par de extraterrestres -uno de ellos llamado Gurb- que se burlan -aun sin saberlo- de aquel país y de aquel tiempo, que es ya nuestro pasado reciente, del mismo modo en el que en el siglo XVIII lo hicieron los persas de Montesquieu o los embajadores de Marruecos del coronel José Cadalso.
